
Había polvo y oscuridad. Olía a altramuces. Todavía. Cómo no. En medio del pasillo estaba la espuerta de goma negra que usaba mi abuela para ponerlos a remojo. Para quitarles el amargor. Para quitarme el amargor, decía, cada vez que sumergía mi cabeza en aquella agua que me desollaba la tráquea y me intoxicaba lentamente.
También apestaba a aceite de linaza. Aroma picante que me irritaba la nariz desde el día que entré por la puerta de aquel infierno de flama, chicharras, grillos, uralita, cinc y altramuces.
Allí seguían también las macetas. Enormidades de terracota que sustentaban aspidistras. Las hojas, largas y lacias, se volcaban hacia el pasillo de barro naranja. Aquellas losas y aquellos tiestos inmensos contra los que me golpeaba cada vez que la abuela me tiraba al suelo para poder apalearme mejor.
La sensación de náusea se intensificó. Me volví hacia Vergara.
—Bien, ya estamos aquí —dije desabrido—. Mire usted lo que tenga que mirar y vayámonos.
Él no habló. Se dirigió hacia el patio. Le seguí como un reo camino del cadalso, con la cabeza gacha y los pies a rastras.
En el centro del patio había un pozo. Junto al pozo un limonero. Bajo el limonero una silla pintada de ocre. Tomé asiento mientras el otro daba vueltas a mi alrededor. Advertí entonces que sobre el brocal descansaba la cabeza de Antonia Bermejo. Nos observaba con ojos vacuos por entre unos párpados cárdenos, llamativos sobre la piel apergaminada y cenicienta. Le faltaba media frente y por el boquete amplio e irregular no solo se atisbaba el cráneo astillado, también parte de su encéfalo.
Me restregué la cara. Inspiré. El suelo emanaba un olor metálico y dulzón diferente al del resto de la vivienda. Miré hacia abajo. Provenía de las juntas de las losetas. Los zapatos de Vergara, como los míos, chapoteaban en sangre. Aquella visión hizo que una arcada trepara a mi garganta seca. Pero él no le dio importancia. Actuó con naturalidad. Creo que, aunque me hubiera transformado ante sus ojos en una cucaracha, ni se habría inmutado.
—Es curioso —dijo, un breve interludio después. Su mirada viva, que durante un buen rato había saltado de un lado a otro, estaba de nuevo posada en mí—. Yo no lo recuerdo de esta manera. La cabeza sí, claro está. Pero el resto del cuerpo… —se rascó una ceja, frunció los labios, entrecerró los párpados— ¿Recuerda dónde se halla el resto del cuerpo?
—Usted lo sabe tan bien como yo —dije con acusado desdén. Vergara no merecía otra cosa. Me estaba haciendo pasar otra vez por aquello. No debería haber aceptado su propuesta. Las confesiones en un lugar revestido de oficialidad: ¿a qué había venido eso de ir a Peña Alta?
—Vayamos a buscarlo —propuso.
Yo me agarroté. Miré el pretil del pozo. Antonia Bermejo también me miró, como si hubiera vuelto a la vida. Y sonrió. La sonrisa se disolvió en sus labios cerúleos y viré hacia Vergara. Preferí no articular palabra. Si abría la boca sería para vomitar.
Mauro me precedió en silencio. Le alcancé cuando ya trasponía el umbral de la puerta.
Al final de la calle del Castillo se abrió una de las inmensas fincas de labor que lamían los contornos de Peña Alta. En el centro de tan descomunal era había una mínima elevación. Coronándola, a los pies de un pozo horadado en la tierra roja y arcillosa, junto a una inmensa encina, había una casa para pastores con el tejado de ramas hundido.
Cruzamos aquel trigal infinito bajo un cielo que de súbito se había vuelto añil. Dos o tres nubes con forma de lenteja se aferraban a lo alto. A nuestro alrededor, las espigas eran aún verdes y jugosas. Como si fuera primavera. Como si otra vez fuera mayo.
Junto a la construcción derruida había moscas, avispas y raposas. Olía a podredumbre.
Vergara se sentó en el borde de la charca, con los pies hacia el agua anaranjada. Le imité. Hacía un poco de viento, apenas una brisa, y la superficie se rizaba. Sentí cierta paz…
Hasta que el otro tomó un cubo de cinc. Uno de aquellos abominables baldes metálicos que ponían en invierno en Peña Alta para recoger el agua de las canales. El gorjeo. La sangre. Los terrones arcillosos estaban cubiertos de ella.
—En general, aquellos que descuartizan un cadáver optan por basurales, baldíos o costados de caminos rurales —dije mirando de soslayo a mi acompañante. Me contemplaba con apasionado interés—. Pero en este supuesto lo más práctico fue enterrar algunos restos y lanzar los demás a un pozo de escaso uso. No fue muy ingenioso, pero hizo perder mucho tiempo a la Guardia Civil.
Entonces el otro dejó caer el cubo, sobresaltándome. El agua se enturbió. Entre el limo fangoso emergieron, como nenúfares, los pedazos de cadáver envueltos en telas blancas mientras los restantes se abrían paso en el barro circundante. Volvieron a mí las ganas de vomitar. Bajé la vista a mis manos, a los nudillos sin circulación por la forma en que me apretaba las rodillas.
—Dos meses; eso tardaron los investigadores en dar con las partes que un día conformaran el cuerpo completo de Antonia Bermejo —proseguí al cabo con voz ronca.
—Oh, lo sé. Recuerde que yo estaba allí.
Abro los ojos. Son las 06:55. Está amaneciendo y un par de haces de luz clara se cuelan en la habitación e iluminan la puerta lacada en blanco, inciden en la lámpara de la mesita de noche, cuya tulipa esmerilada refulge, y acaban diluidas en las paredes grises que delimitan mi alcoba. Estiro el brazo hasta dar con el teléfono. Allí sigue, caído a mi lado. La llamada no ha sido una alucinación.
Me incorporo despacio. Mi cabeza es plomo. Da vueltas. Me mareo al levantarme. Me duele cerca de la nuca. El golpe ha sido terrible. Debo tener un buen hematoma. Voy a la cocina descalzo. Me proveo de una bolsa y la colmo de cubitos de hielo. La hinchazón baja. No así el dolor. Se ha instalado en mí. Nunca se ha ido. Ahora es más profundo. No solo el físico.
Resuelvo que ha llegado el momento.
Me visto deprisa. No me tomo la molestia de llamar a comisaría, ¿para qué? No voy a volver. Después de lo que voy a hacer perderé mi trabajo, la sonrisa de la cajera del supermercado y mis pequeños vicios en forma de paseos al atardecer por el parque del Oeste, las cañas en la Ribera de Curtidores y las gangas de los domingos en el Rastro.
Suspiro al dejar atrás Madrid.
Sollozo al llegar a Peña Alta dos horas y media después.
Dejo el coche ante el puesto de la Guardia Civil. Estoy a tiempo de dar media vuelta. Pero entro en las dependencias de la Benemérita. De inmediato tengo a un guardia preguntándome qué deseo.
—Hablar con el teniente Mauro Vergara.
El otro frunce un poco el entrecejo y ladea la cabeza, como disgustado.
—Ascendió a capitán y marchó a Badajoz. Ahora está jubilado.
—¿Y el brigada Carlos Morales?
—Dejó el cuerpo hace un par de años.
—Pero… ¿viven en Peña Alta?
—Vergara sí; Morales no —el guardia me dirige entonces una mirada suspicaz— ¿Desea algo? ¿Quiere presentar una denuncia?
Niego repetidamente.
No me despido. No cojo el coche. Mi destino está cerca.
La casa del ahora jubilado capitán Vergara se levanta al otro lado de la residencia de ancianos, entre el campo de fútbol y la almazara. Es una de tantas: blanca, con zócalo azul y tejado rojo. Cruzo el huerto que la precede. La puerta está entornada. En Peña Alta aún se dejan abiertas. Allí nunca pasa gran cosa. Hasta el asesinato y descuartizamiento de Antonia Bermejo, el pueblo jamás había salido en los periódicos.
La empujo y se abre con los típicos chirridos de gozne y madera vieja. Aquella casa sí que huele bien. A jabón. A café.
—¿Capitán? —saludo.
Asoma de inmediato por la puerta que da al patio interior de casa, idéntico al de muchas otras, idéntico al de la mía. Bueno, al de mi abuela. Los profundos ojos negros de Vergara se clavan en mí. Pliega un poco los párpados. Me reconoce.
—¡Saúl! ¡Saúl Hernández! ¡Qué grata sorpresa! Pasa, pasa —me invita.
Nos acomodamos ante una mesa de forja negra, en sendas sillas metálicas.
—Supe que habías entrado en la Policía Nacional. Me alegré mucho por ti. Tras lo ocurrido necesitabas un empleo así —modula el tono hasta convertirlo en un susurro—. Espero de todo corazón que te haya dado la oportunidad de conocer al otro en los ojos de muchos.
Me enderezo de una sacudida. Que haya mencionado al otro de primeras, me escama. Aunque conociendo la mente viva de Mauro Vergara, quizás esperaba mi visita. Se lo insinúo.
—Quizás esperaba mi visita…
Encoge un poco sus anchos hombros y se atusa el cabello encrespado.
—En los dos meses que duró la búsqueda de los restos de tu abuela y en las semanas que tardamos en cerrar la investigación, tuve ocasión de ponerme en vuestro lugar, tanto en el de tu padre, como en el tuyo. Digamos que se me da bien hurgar en el alma del que tengo delante.
Trago saliva y advierto que se me humedecen los ojos.
—Mi padre murió anoche.
Noto que el rostro del capitán se encoje, se pliega, se espanta. Sus ojos saltan de mi a la mesa. Deja ir un lamento.
—Pobre Elpidio, no pudo aguantar más.
No lo dejo reponerse.
—Si he venido es porque yo tampoco puedo soportarlo… fui yo quien…
—Lo sé —me ataja—. Lo supe desde el principio.
—Y, ¿por qué lo consintió?
—Porque en tu acto, como en el suyo, había justicia.
—Nunca quiso saber el motivo.
—Lo intuía. Era suficiente. Pero si crees que ha llegado el momento de hablar de ello, aunque ya de nada sirva, te escucho.
—Claro que sirve, el crimen aún no ha prescrito.
—No lo ha hecho para ley. Para mí sí.
Echo la cabeza hacia atrás para respirar hondamente y exhalo muy despacio. Cuando consigo aplacarme, mi voz sale rota, quebrada, del fondo de una caverna.
—Antonia Bermejo me culpaba de la muerte de su hija. Decía que yo la había matado. Y tenía razón. La maté en el parto. Cuando mi padre perdió su empleo y decidió volver al pueblo supe que me castigaría por ello.
—Todos en Peña Alta lo sabían —asegura Vergara—. Las viejas no hablaban, parecía que no tuvieran boca. Pero las miradas… esas miradas… Cuando interrogamos a las vecinas no pronunciaron palabra, pero cómo se les llenaban los ojos de lágrimas cuando te mencionábamos…
Siento cierto alivio al saber aquello. Continúo.
—A los diecisiete no pude más… yo era entonces muy enclenque… siempre lo había sido… Mi abuela me encerraba en el cuarto de las herramientas cada vez que mi padre se marchaba a la era, al vareo, a la matanza, al bar… y no me dejaba salir hasta que volvía bien entrada la noche. Sin agua, sin comida. Me convirtió en un saco de huesos y de odio. Cuando consentía en sacarme para que me diera la luz, acababa con la cara sumergida en el balde de los altramuces o con el cuerpo descoyuntado contra el suelo. Por las noches repicaba en la puerta de mi habitación para despertarme. Todavía escucho esos golpes en mi piso de Madrid. Necesito medicación para conciliar el sueño —confieso en un susurro—. Mi abuela consiguió hacerme muy débil y pequeño… pero un día… —me doy cuenta de que estoy llorando a mares—. Ella era una mujer muy fuerte. Se encargaba de cortar la leña para el horno de barro que había al fondo del corral. Tenía un hacha muy grande en aquel nicho oscuro en el que yo pasaba tantas horas. La atraje amenazándola con ir al puesto de la Guardia Civil a denunciarla por maltrato. Surtió efecto. Abrió la puerta sin esperar lo que iba a encontrarse. Dejé caer el hacha en su cabeza. Apenas podía con su peso. La había elevado sobre la mía empujándola por la pared hasta colocarla en la balda en la que ella dejaba los disolventes y el zotal. Solo tuve que tirar del mango cuando entreabrió la puerta. La gravedad hizo lo demás.
—Entonces llegó Elpidio de la era —dice el capitán Vergara.
—Entonces llegó Elpidio de la era —subrayo—. En su mirada no hubo reproche. Ni horror. Nada. Se limitó a abrazarme y tomar el hacha de mis manos.
—Con ella desmembró el cuerpo. La cabeza al pozo, los demás trozos en una sábana hecha jirones. Os deshicisteis de ellos entre los caballones de tierra removida y en el charco de vuestra finca.
Asiento.
—¿Supo también que yo le ayudé y acompañé? —le pregunto, rememorando el instante en que, cumplimentada la tarea, Elpidio Hernández dijo que en aquella hora aciaga dejaba de ser mi padre.
—Era lo más lógico. Tu abuela era grande y muy pesada. Hizo muchos trozos. Tendría que haber realizado varios viajes y habría llamado la atención. Sin embargo, entre los dos, pudisteis solventarlo en una noche.
Vuelvo a suspirar despacio. Casi no me queda aire en los pulmones.
—Por eso vino tantas veces a casa. Por eso me llevó tantas veces al trigal. Sabía que había sido yo. Quería mi confesión.
—Tu padre ya se había declarado culpable, pero yo necesitaba oír la verdad de tus labios.
—¿Para encarcelarme?
—Para liberarte.
—No había liberación posible. El otro venció.
—En realidad, el otro hizo justicia.
Bajo la cabeza.
—Ahora mi otro quiere entregarse —digo en un murmullo.
—Eso no va a traer a Elpidio de vuelta. Tu testimonio, hoy, no ha de servir sino para acabar también con tu vida.
—¿Qué debo hacer entonces?
Vergara sonríe y se pone en pie mirándome con indulgencia. Tiene junto a la entrada un armarito sobre el que reposa un teléfono antiguo, de esos en los que un cable con forma de muelle une el auricular a la base. Me pide el número de mi comisaría y desliza sus dedos nudosos por el dial rotatorio.
—Buenos días, soy Mauro Vergara, capitán retirado de la Guardia Civil, ¿podría hablar con el comisario? —una breve pausa—. Tengo conmigo al oficial Saúl Hernández. Mañana se celebrarán las exequias de su padre en Peña Alta, Badajoz. Ha salido de Madrid con tanta prisa, urgido por la fatal noticia del fallecimiento, que no ha traído consigo el móvil. Ahora le pongo con él para que se lo explique —estira el aparato hacia mí.
Siento deseos de postrarme a sus pies.
—Gracias —bisbiseo.
Vergara ríe de medio lado.
—Dáselas al otro. Por fortuna, también vive en mí.
Relato no nominable al II Premio Yunque Literario

Esther Cabrera (Madrid, 1978) es licenciada en Derecho y experta universitaria en Criminología. Sus relatos han logrado el reconocimiento en diversos certámenes. Los más recientes, un accésit en los Premios Gandalf de Relato Corto en 2021; el primer premio en los Premios Bilbo de Microrrelato 2022 convocados ambos por la Sociedad Tolkien Española (ha sido jurado en los Bilbo 2023) y el primer premio en la categoría ciencia-ficción de la II edición de los Premios Yunque Literario. Ha colaborado con el proyecto de literatura cooperativa «El hilo de la historia» y participado en el concurso internacional de microrrelatos «Microatardeceres», convocado por Diversidad Literaria (texto seleccionado para formar parte de una antología). También ha sido redactora 2022-2023 en el blog literario Espiademonios.
Actualmente está inmersa en la promoción de su última novela, El crimen de Santa Olga
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.





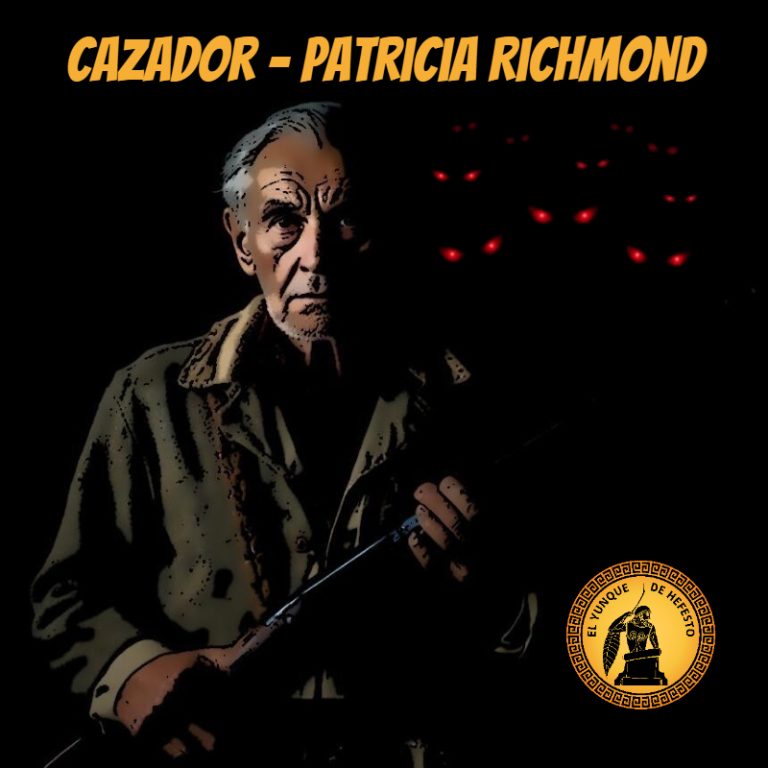




¡Cuánta fuerza se concentra en este relato!