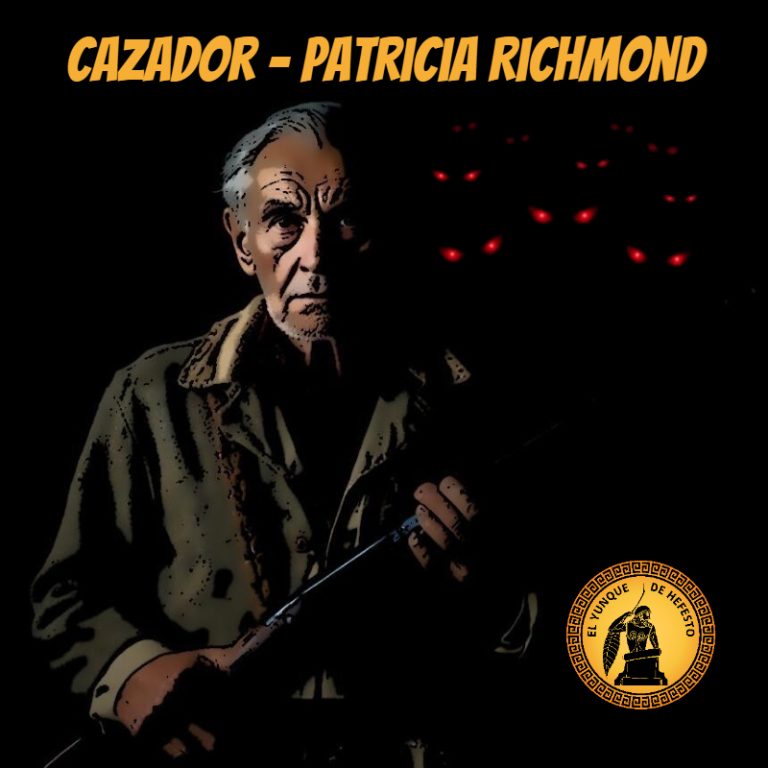Nunca he escondido mi admiración hacia la obra de Borges. Me llamo Björn Blanca van Goch. El 14 de junio de 2016, día que fechaba exactamente el trigésimo aniversario de su muerte, viajé a Ginebra para visitar su tumba en el Cimetière des Rois. Lo hice en soledad, casi como una peregrinación a un lugar santo, pues no han sido pocas las ocasiones en las que, durante los últimos años, he creído hallar en su palabra cierta verdad sobre la significación del tiempo y el espacio, y sus escritos, quizá demasiado a menudo, han logrado embaucarme por completo.
Llegué a la ciudad suiza a una hora temprana, y desde el momento en que bajé del avión, no sé por qué, sospeché que mi periplo no tenía ningún sentido. Empleé la mañana en visitar el centro de la urbe, como si yo mismo (por algún motivo que no llegaba a dilucidar) deseara posponer mi llegada al camposanto. Después de abandonar mis bártulos en la habitación del hotel y de deambular durante un par de horas, encontré una cafetería pequeña en una bocacalle de la Ruda du Marche. Creo haber tomado tres o cuatro cafés, ya no lo sé con certeza, pero cierto malestar comenzó a embotar mis pensamientos. La dueña del local se acercó a mí y me preguntó si me encontraba bien, pues mi rostro, al parecer, estaba blanco, y una sudoración fría recorría mi espalda. Pagué mis consumiciones y salí sin recordar apenas lo que le respondí.
A pesar de estar cerca el solsticio estival, afuera el cielo era gris, y un viento descorazonador zarandeaba los toldos y enfriaba mi camisa empapada. En este punto, de alguna manera, llegué a sentir que no debía postergar más mi visita a la tumba del escritor.
* * *
Treinta. Ese es el número de días en los que he compartido vida con Jorge Luis Borges. No he estado con él, no lo he conocido, pero nací el 15 de mayo de ese mismo año, 1986, unas cuatro semanas antes de que falleciese el susodicho. Lo curioso es que en la jornada de su deceso, exactamente esa misma tarde, a miles de kilómetros de distancia, en mi pueblo, cerca de Málaga, mi madre se vio obligada a llamar por teléfono con urgencia a un doctor; una amiga suya estaba sufriendo un ataque de pánico. Yo mismo tengo a día de hoy en propiedad el informe del médico que la atendió. Lamentablemente, no he logrado localizar nunca a esa mujer para hablar con ella sobre este tema, pues emigró a algún país exótico dos décadas atrás (a Aruba o Curaçao tengo entendido) e incluso mi madre le perdió la pista para siempre. Lo que sucedió aquella tarde, en cualquier caso, fue lo que a continuación expongo.
El piso de mis padres era diminuto. Yo cumplía, lo dicho, treinta días de vida, y no paraba de llorar en la cuna de una habitación que corría pareja al comedor. Mi madre, a mi lado, intentaba calmarme, y su amiga H. hojeaba una revista sin demasiado interés en la sala adjunta. De pronto, un grito.
Quedé solo en la cuna y mi madre corrió al salón. Su amiga estaba descompuesta, balbucía cosas sin sentido. Con la llegada del doctor, fue recuperando lentamente la calma, y no sin desasosiego logró soltar que había visto a un desconocido en el salón sentado en una silla; un señor mayor; un señor mayor que le hablaba a la nada. «El hombre», había dicho ella, «por la entonación de su voz, parecía argentino, y debía sobrepasar los ochenta». Fue hasta tal punto nítida su visión y confesión, que agregó: «No interactuó conmigo; parecía estar ciego y movía los dedos de su mano derecha, como si contara». Yo me atrevo a añadir ahora, treinta y siete años después, «como si contara sílabas». Es absurdo, pero sí: quiero creer que era él.
* * *
Recuperé el documento médico hace unos diez u once años, en 2013, mientras fisgoneaba entre varias cajas antiguas de fotos familiares, revueltas como en la memoria lo hacen los recuerdos. En un primer momento, tras leer el informe, no le di ninguna importancia al asunto, una mera curiosidad; pero al fijarme en la fecha, 14 de junio del 86, un temblor me sacudió: yo era ya un acérrimo estudioso de la biografía de Borges y había reconocido al instante el día de su defunción.
Después de escuchar aquella anécdota de labios de mi madre y de haber hilado imposibles en mi mente durante varios años, visitar aquel cementerio ginebrés se convirtió para mí en una obsesión. Ahora estaba en la ciudad, pisando quizá las mismas piedras que antaño hubo de recorrer aquel poeta que venero; mi alma, sin embargo, parecía temer el encuentro con aquella lápida suya. Cogí un taxi que me llevó hasta la misma entrada del Cimetière des Rois y bajé. El conductor, con recelo, también se interesó por mi estado mientras me alejaba. Desde la distancia hice gestos con la mano y él debió entender que me dejara solo. Realmente no sé qué quise decirle.
Tardé un rato en encontrar la localización exacta donde estaba enterrado el escritor. Comenzaba a declinar la jornada. En un pequeño trecho de césped apartado, una lápida gris se elevaba del terreno como la espalda de un gólem de piedra. Me arrodillé. Además del nombre, la fecha y el grabado de los guerreros nortumbrios que aparecen en ella, mis ojos se cruzaron con un breve texto que ya me era conocido: AND NE FORTHEDON NA. Puedo decir, sin equivocaciones, que estuve allí varias horas, pero también puedo decir que solo fueron minutos: entendí profundamente que el tiempo no puede contarse como se cuentan los números al juntar un puñado de monedas. De este modo, sí, pensé en el tiempo y pensé en Berkeley y en su Principles of Human Knowledge; también pensé en Hume, en Heráclito e incluso en Chuang Tzu y su mariposa. Pero pensé, sobre todo, en Borges y en algunos de sus cuentos, ensayos y poemas. La tos y una evidente fiebre me fatigaban cuando vino a mi mente una frase de uno de sus relatos, El inmortal: «Homero compuso la Odisea; postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea».
El tiempo es un instante eternizado. El mundo nunca dejará de existir. Parménides ya lo sugería y Borges lo comprendió igual que yo lo acababa de comprender en esos momentos. Comenzó a llover. Mis lágrimas y el agua eran la misma cosa. No digo que se mezclaran: digo que eran una única sustancia, como también lo era yo mismo, los árboles que me rodeaban, los sueños, el Kalevala al completo o un solo verso de Ovidio. Descifré cómo César en la mañana de Farsalia, un rubí, el cometa Halley, una rosa del desierto, los náufragos, el Rinoceronte de Durero y las matemáticas de Pitágoras poseían diferencias en la forma y no en la sutil esencia que los define.
Me incorporé. Que justamente treinta años antes Borges apareciera en la estancia contigua a mi cuna era ahora una obviedad inevitable. Debía ser así y comprendí la irrazonable lógica de ese evento. «Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra», oí que alguien recitaba a mis espaldas. Al darme la vuelta, lo vi. Era él. No necesito describirlo. Con los años descubrí que esas palabras eran el primer verso de su poema Tú, de su libro El oro de los tigres. Miré a aquel viejo y vi todo el universo: los astros, las catedrales, una canción de J. Cash, la llama de una vela y el símbolo indescifrable de un alquimista. Vi el mar, el siempre mar. Borges me observaba fijamente, impertérrito, en silencio ya. Yo solo lograba toser y tampoco dije nada. Lo miré una última vez y sentí que me miraba en un espejo, un espejo desdoblado en un infinito laberinto que lo contenía absolutamente todo. Pasé junto a su lado y nos separamos; creo que no nos dijimos adiós.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

Mi nombre es Björn Blanca van Goch y nací en Málaga en 1986. Me trasladé a Países Bajos en 2011, donde actualmente resido y trabajo. Soy
licenciado en Odontología y estudiante de Antropología Social y Cultural.
He publicado dos libros: Piel de hojalata (2015), un relato en narrativa lírica y poesía, y Cuando el oro aprieta (2019), una novela en clave de
humor con tintes nostálgicos y algunos poemas, cuyo protagonista es un bandolero sevillano en el Salvaje Oeste de1849. Colaboro ocasionalmente con la revista cultural digital Acalanda Magazine y dirijo el blog Poeta de boquilla: literatura, metafísica y otras importantes tonterías.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.