
Había escuchado, en alguna cantina sucia, la historia del Dragón que encontraron destripado y con los testículos en la boca. Aquello era eso, una historia para impresionar a los bisoños reclutas que se incorporaban a filas, nunca pensó que ese podría ser su final y desde luego nunca imaginó verse cara a cara con el mal absoluto.
Alan de Fronsact, Adjutdant sous-officier del 1 Batallón del 111 Regimiento de Granaderos del 3º Cuerpo de Ejército de su majestad imperial Napoleón Bonaparte, destinado en la polvorienta España, era un joven cercano a la madurez física, esa que te da la pátina de hombre cabal. Y aunque su cuerpo aparentaba la robustez de la milicia, su alma ya estaba cercana a la senectud.
Con apenas veinticinco años, había visto más muerte, más sangre y más aberraciones que cualquier anciano de años venideros vería en toda su existencia. Y no, no me refiero a las tragedias que se producen en el campo de batalla, donde cada soldado, cada hombre es la medida de sí mismo. En un barrizal ensangrentado uno se enfrenta a sus peores miedos y a los de su enemigo. Sentir cómo el frio acero calado traspasa la carne caliente de un hombre, la primera vez impresiona, la segunda emociona, la tercera incluso te llega a excitar. Pero al final se convierte en una rutina. Es su acero en mi vientre o el mío en el de mi enemigo – mejor el mío.
Pero el mal absoluto en ocasiones tiene forma de ángel, en el fondo el hermoso Lucifer no es más que un ángel abandonado a su suerte y Alan de Fronsact lo descubrió en carnes propias.
Quizá si no hubieran intentado mancillar los cuerpos de aquellas pequeñas en la sucia aldea española, nunca hubiera sucedido nada. Pero el destino se cobra sus piezas de la forma más insospechada. Y lo cierto es que Alan de Fronsact no gustaba de participar en los desmanes de la simple soldadesca, pero es que las mujeres españolas eran tan hermosas, sobre todo las impúberes.
Y allí estaban ellos los gloriosos soldados del pequeño cabo corso, borrachos, oliendo a estiércol y vino rancio y enfrente ellas, exhalando una extraña mezcla de aroma de rosas, sudor y azufre. La primera en ser profanada fue la mayor de todas, Dorotea de Trasmoz. Una morena de ojos negros como las brasas oscuras del infierno y pelo azabache que le cubría sus pechos turgentes y desnudos. Abusada por tres soldados al mismo tiempo, mientras gritaban putana espgnola y reían y gemían como auténticos cochones de la Bretaña.
Luego pasaron a Alisarda de Villarino. Delgada, rubia, delicada como una gata de Siam. Alisarda, al contrario que Dorotea, apenas si se resistió, incluso se puede pensar que llegó a disfrutar mientras un cabo gordo y calvo violentaba lo más profundo de su ser.
Pero guardaban el postre para el final, María de Cangas, que con apenas 15 años ya mostraba toda la exuberancia propia de una Afrodita mitológica. De largos rizos pelirrojos y labios carnosos que coronaban una boca aún virgen. Ciertamente con María desataron toda la ira y el temor que llevaban incrustado en lo más profundo de su ser. Mancillaron su cuerpo una y otra vez, hasta que la pequeña quedo inerte en el frío suelo de la choza abandonada.
Una vez terminaron con las mujeres, abandonaron el pueblo saciados, colmados, rebosantes de vileza. Como siempre decían, mañana una navaja española puede sacarnos las tripas, disfrutemos hoy, por tanto.
Alan de Fronsac apenas si pegó ojo aquella noche. Y no, no era porque las tropas del Mariscal Wellington estuvieran cerca. Había algo en aquellas chicas que se le había metido en su interior. ¿Sus gritos, sus súplicas, sus jadeos?
Todo sucedió súbitamente. Gritos de alarme alarme corrieron por el campamento francés como una niebla que cubre el bosque. El viento arrastraba un sonido de cuervos y el caos comenzó a imperar su máxima expresión, el error de lo establecido dejó paso a la organización de lo desordenado. Hombres en polainas y con su bayoneta calada disparaban desesperadamente a la nada. Carreras por doquier, sablazos en la niebla y gritos, muchos gritos. Aquello duró apenas un instante, aunque a Alan de Fronsac debió parecerle interminable.
Cuando la niebla se disipó, el espectáculo fue sublime. Cuerpos desgarrados de soldados colgaban de los palos de las tiendas, cabezas decapitadas pendían de fusiles clavados en la tierra roja, húmeda, bañada por la sangre de los franceses invasores.
Solamente permanecían en pie cinco hombres, el cabo calvo, los tres soldados que violaron al mismo tiempo a Dorotea y Alan de Fronsac. Aterrorizados, ateridos por un frío intenso y desarmados formaban un círculo. Enfrente, las tres mujeres. Altivas, hermosas, radiantes.
El primero en morir fue el cabo; mientras Alisarda introducía por su ano el sable, tan sutilmente que no dañaba ningún órgano vital y el cabo gemía (entonces él) de dolor, Dorotea le sacaba los ojos.
Con los tres soldados se ensañaron ciertamente. Atados en un yugo infernal, les fueron arrancando, lentamente, la piel a tiras. Porciones de carne ensangrentada caían al suelo, mientras las mujeres danzaban a su alrededor y reían, como ninfas ociosas en una mañana estival.
Y el plato final, el postre, el queso y el vino que culmina toda comida francesa era Alan de Fronsac. Alan vio cómo aquellas mujeres se transformaban en demonios abisales. María de Cangas lamía despacio las heridas sangrantes que Dorotea iba haciendo con un cuchillo oxidado y Alisarda recogía, en una especie de copón, la sangre para beberla y saciarse, mientras la vida de Alan se escapaba a jirones y danzaban, danzaban, danzaban.
El último pensamiento de Alan de Fronsac fue para aquel Dragón destripado, al menos el Dragon murió a manos de alguna partida de harapientos españoles en el curso de una guerra y no como Yo, lacerado por tres seres impíos.
Cuando las tropas británicas de Wellington llegaron al campamento francés, no encontraron lo que esperaban. No había soldados armados y dispuestos para el combate, simplemente cadáveres desmembrados por todo el campamento. Y lo que más impresionó a los soldados británicos fue encontrar colgado de un árbol, por sus tripas, a un joven oficial de Granaderos.
Wellington preguntó a su intérprete español cómo se llamaba aquel bosque, Zugarramurdi, Milord, se llama Zugarramurdi.
Relato nominable al I Premio Yunque Literario

Juan Mamán es Filologo e Historiador, estudiante en la actualidad de Criminología. Ha publicado diversos artículos sobre historia antigua del Oriente Próximo. Se considera escritor por simple divertimento.
Podéis encontrar a este sensacional autor en Twitter como: Juan Antonio Garcia (@JuanAnt91783536) / Twitter
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten. Y cuando lleguemos a la cifra de diez (entre todos los niveles), sortearemos mensualmente uno de los libros reseñados en: www.elyunquedehefesto.blogspot.com (Sorteo solo para residentes en España).
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.




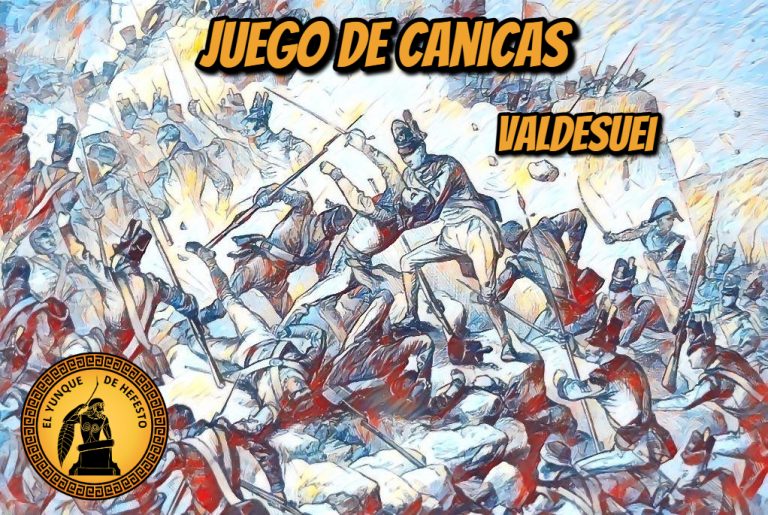





Me gustó mucho este relato, toda escritura que guarda un vínculo con la realidad es más apetecible para una lectora de mi tipo.