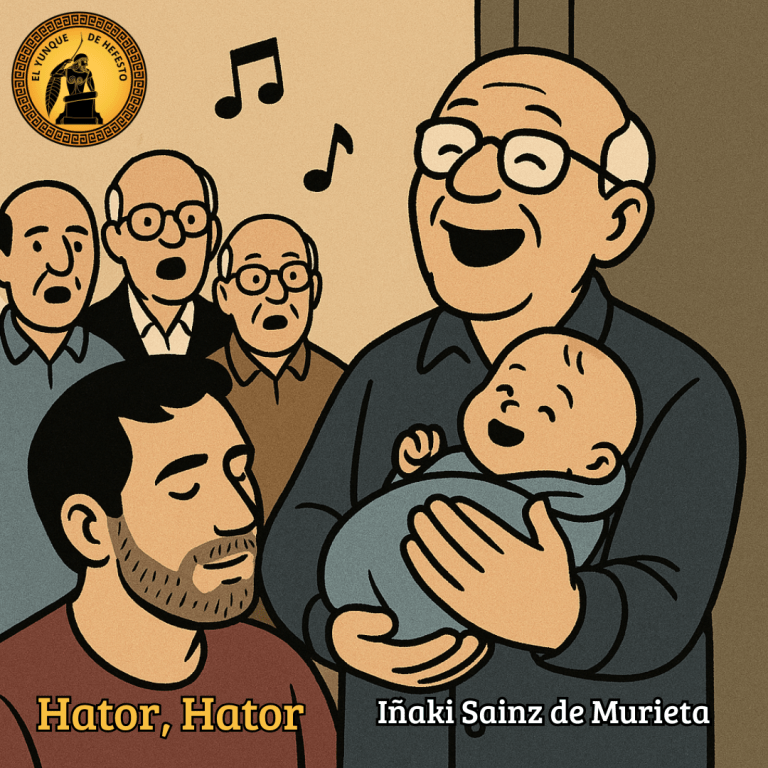⚠ ADVERTENCIA AL LECTOR ⚠
Este relato es extremadamente gráfico y perturbador. Contiene descripciones explícitas de violencia, sangre y comportamientos que pueden resultar profundamente ofensivos o impactantes para algunos lectores.
No es apto para personas sensibles, ni para quienes buscan una lectura ligera. Si decides continuar, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Aquí no hay censura, solo una historia que desciende a lo más oscuro de la mente humana.
La incomodidad no es un error… es parte del viaje.
¿Conocéis esa sensación de hambre que no se sacia aun cuando comáis cantidades ingentes de comida? ¿Que, aunque traguéis hasta vomitar, seguís sintiendo un apetito voraz? ¿Alguna vez habéis notado esa llamada arcaica en lo más profundo de vuestro ser? Bien, yo puedo afirmar que sí; y por ello todos me han tildado de criminal… En fin, qué sabrán ellos.
No hace falta que me presente, pues mi nombre es por todos conocido. Ahora pertenezco a esa calaña de dementes y demás bazofia a la que la buena sociedad, altruistamente, clasifica de buena gana. Personalmente, quisiera haceros saber mi desvinculación total de toda esa atadura social y moral que el buen ciudadano debería llevar, pues como os digo, ¿acaso alguien conoce la verdad de lo que la palabra hambre conlleva? Con vuestro permiso, comenzaré por el principio.
Pertenecía a una familia medianamente acomodada de Port Down Valley. Dicho núcleo estaba compuesto por papá, mamá y un hermanito menor. Yo era la hija mayor. Vivíamos en una bonita casa de arquitectura victoriana, cercada por una peculiar valla blanca en la parte delantera. En el patio que delimitaba dicha empalizada, había un enorme roble que, según papá, plantó mi bisabuelo. De una de sus ramas, colgaba un columpio que papá me construyó con sus propias manos para mis juegos y diversiones de niñez. Justo detrás, la casa daba a un callejón tan angosto y claustrofóbico que simplemente lo usábamos para almacenar la basura y poco más. La vida me era apacible y tranquila; casi aburrida si me permitís. Todo consistía en recibir estudios por parte de la institutriz y, cómo no, aprender por parte de mamá a ser una buena futura esposa.
Como adolescente, mi interior ardía. Ardía en rebeldía por todo aquel sistema establecido que mi hermanito (simplemente por haber nacido varón) no tendría que sufrir jamás. Pero todo el fuego que pude sentir, pronto fue suplido por una necesidad que creció lentamente dentro de mí. Siendo sincera, mi primer encuentro con el hambre lo tuve durante una de mis caminatas habituales. Más concretamente, en uno de mis solitarios paseos por el patio delantero mientras me despejaba de las tareas que mamá me mandaba hacer. Fue algo simple e inocente. Un gesto que a cualquiera le podría ocurrir. Mientras deambulaba por el patio y evadía mi mente, un pequeño gurriato cayó a mis pies desde lo alto del enorme roble donde se encontraba aún colgado mi viejo columpio. Fue una acción ingenua y rápida. Sí, así ocurrió. Cogí a la cría de gorrión entre mis manos y sin más, me la metí en la boca, la mastiqué y tragué. ¿Cómo os podría explicar lo que sentí? ¿Se puede contabilizar el agua del mar? ¿Se pueden contar las estrellas del cielo?
Toda acción conlleva irremediablemente su reacción. La comida de casa empezó a ser mundana. De mundana pasó a ser insulsa y, de insulsa, a vomitiva. Ya ningún alimento me resultaba apetecible. Daba igual si era un plato humilde o un banquete para la realeza: insípida. Todo me resultaba falto de esencia. Pero esto no fue el mayor de mis problemas. El hambre regresó. Lo peor fue cuando descubrí que, aun volviendo a comer otro gorrión crudo (sí, no sabéis de lo que se es capaz cuando se tiene hambre) esa sensación no cesó. Veamos, ¿qué hacéis vosotros cuando tenéis hambre? Pues eso. Tocaba experimentar y buscar “otras fuentes” de alimento.
Tras los dos gorriones, fueron moscas, alguna que otra salamanquesa, insectos varios… Nada saciaba esa hambre, cada vez más intensa, que me carcomía por dentro. Hasta que un día, irremediablemente, ocurrió mientras cuidaba a solas de mi hermanito. Lo tenía en brazos e intentaba hacerlo dormir. El dichoso niño lloraba y gritaba enrabietado, cuando de pronto esa sensación volvió a nacer dentro de mí. Esa hambre… Los oídos me dolían por culpa de los berridos del infante. Sus pequeñas uñitas se clavaban en mi piel haciéndome marcas sangrantes y, de vez en cuando, también me daba tirones del cabello. Era verano y el calor asfixiante en la habitación tampoco ayudaba. Un simple gesto me bastó. No quisiera parecer desalmada, pero ¿acaso habéis tenido que convivir con niños o cuidar de ellos? ¿Sabéis hasta qué punto son insufribles? Ahora muchos os escandalizaréis tras escuchar lo que os voy a que decir, pero estoy segura de que al menos alguna vez lo habéis pensado: simplemente lo dejé caer de cabeza al suelo. Fácil y sencillo. Su pequeño y blandito cráneo se abrió como si fuera una sandía madura. De pronto, volvió la calma a aquella habitación. Lo que no se marchó fue el hambre. Por si os lo estáis preguntando: sí, me propuse darme un banquete con mi hermanito. Total, no iba a desperdiciarlo dadas las circunstancias. Procedí primeramente con su suave y calentito cerebro, ya que se encontraba abierto. ¡Vaya sensación! ¡Nada que ver con el éxtasis que me produjo el gurriato! ¡Infinitamente más intensa! Ya os digo yo que, si no habéis comido nunca sesos de bebé, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Eso sí, nada de cocinarlos: ¡crudos, crudos, crudooosss!
Medité por un rato, pues aún quedaban restos del niño. La solución llegó al instante. Bajé apresuradamente a la cocina por un cuchillo de media luna y la tabla para cortar. Si hay algo que mis padres no soportarían ver con total seguridad, sería las marcas en el suelo por cortar directamente sobre él. Empecé con la tarea. Primero fueron los dos bracitos, seguidos de sus gorditas piernas (¡Dios, me moría por morder esos muslitos!). Cuando tuve el torso separado de las extremidades, me dispuse a abrirlo. Aquí os debo confesar que sufrí una pequeña arcada. Como os digo, no soy un monstruo, simplemente tengo hambre. Volví a bajar hasta la cocina por un cubo; lo necesitaba para los desechos. Regresé a la habitación y terminé la tarea. Las sobras que quedaron fueron menores: intestinos, ojos, huesos (los cuales trituré con un martillo) y demás cosas que no me apetecían. Eso sí, aparté sus minúsculos riñones e hígado, que devoré mientras realizaba el despiece.
Finalizado el trabajo, me di el gran festín: muslos, brazos, lengua, pulmones… Dejé para lo último su gracioso corazoncito. Cuando acabé (y os aclaro que no hay nada tan odioso de masticar como los tendones) tocó limpiar todo aquel desmadre. No me lo podía creer. ¿Cómo un mocoso tan pequeño podía soltar tanta sangre? Al terminar, todo estaba perfecto, como si nada hubiese ocurrido. Solo quedaba el cubo con los restos. ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Enterrarlos? No, mis padres verían el movimiento de tierra. ¿Tirarlo a la basura? No me pareció bien; era mi hermanito y no, no soy un monstruo. Con el cubo aún en la mano, me asomé por la ventana que daba al callejón trasero y pude ver un par de gatos famélicos merodear por donde dejábamos la basura. ¡Eso es! Bajé apresuradamente (pues mis padres no tardarían mucho más en regresar) y abrí la puerta trasera despacio para no ahuyentar a los felinos. Los llamé cariñosamente y dejé los despojos de mi hermanito para que ellos se los acabasen. Como digo, quiero a mi hermanito y la comida no se tira.
Mis padres volvieron antes de lo previsto. Como os podéis imaginar, no se tomaron muy bien lo que hice con el pequeño. Cuando me preguntaron por él, les conté lo que había pasado con total naturalidad. Mamá se desmayó en el acto. Papá fue a coger su escopeta de caza, pero antes de que la pudiese cargar siquiera, atravesaron su cuello veintitrés centímetros de metal. Con papá muerto, solo quedaba la desdichada de mamá. Sería fácil ocuparse de ella, pero no lo hice en ese momento. La amarré fuertemente a una silla y la dejé frente a la mesa de la cocina para tenerla controlada. A papá lo arrastré hasta allí (vaya, como pesaba ese hombre) y, no sin poco trabajo, lo logré subir a la mesa. Mamá se despertó con los golpes y empezó a gritar como loca. Allí estaba yo, descuartizando el cuerpo de papá para preparar mi futuro abastecimiento culinario. Aquí si os tengo que aclarar que no es lo mismo preparar un bebé que un hombre. Me costó mucho más. De él salieron más desperdicios que, nuevamente, tiré al cubo para luego dárselos a los gatos. Mamá volvió a desmayarse y la calma regresó a la estancia. Cogí el cubo de las sobras y me dirigí a la puerta trasera que daba al callejón. Para sorpresa mía, ahora había por lo menos una veintena de esos gatos callejeros hambrientos que me maullaban y ronroneaban por entre las piernas. Pobrecitos, ellos también tendrían hambre. Reconocí rápidamente a uno de los dos primeros. Era grande, gris, tuerto y había perdido parte de la cola. Me miraba fijamente en la lejanía. Ni se inmutó cuando nuestras miradas se cruzaron. El resto de felinos pasaban unos por encima de otros intentando comerse los restos de papá, pero aquel gato solo me observaba a mí. Volví despacio tras mis pasos y cerré la puerta enérgicamente.
Los días pasaron y gracias a papá tuve víveres para rato. Eso sí, como me sació mi hermanito, papá no lo hizo. No sé, quizá la carne madura no causaba ese éxtasis. A mamá la mantuve viva para luego empezar con ella. Pasadas un par de semanas le tocó su turno. La mecánica de lo acontecido fue exacta a la de papá: descuartizada, preparada y almacenada. Mamá al ser más gruesa me proporcionó más tiempo de buena comida. Sus sobras fueron también echadas a los dichosos gatos, que pasaron de una veintena a cerca del centenar. Aquel callejón estaba infestado de gatos hambrientos y deseosos de carne humana. Si os lo estáis preguntando, al gato gris y tuerto no lo encontré. Y mira que lo busqué con ahínco entre todos, pero no. Esta vez no lo hallé.
La vida, a partir de aquí, fue maravillosa. Aunque la carne de mis padres no fuese tan fascinante si a nivel de éxtasis nos referimos, sí que cumplió su cometido. Esa hambre no volvió a manifestarse en mí durante todo ese tiempo. Lo que sí que se presentó fue toda esa marabunta de dichosos felinos en el callejón. Día tras día y noche tras noche. Ahora imploraban por tan excelso manjar humano. Y no los culpo. El problema de los gatos empezaba a ser evidente y debía ser erradicado para no llamar la atención de los vecinos chismosos. Pero al final, no fueron los vecinos los que hicieron que acabase en la horca por los crímenes cometidos. Por lo menos no directamente. Fueron los dichosos gatos. Mejor dicho, el gato. Una noche de finales de ese caluroso verano, tuve que abrir la ventana de mi habitación debido al calor. El maullido multitudinario llegado desde el callejón era fácilmente audible, pero no se interpuso en mi descanso. Dormí plácidamente. Al despertarme por la mañana, una sensación cálida y húmeda recorría mi pierna derecha. Cuando me incorporé en la cama, pude ver aterrorizada como ese maldito gato tuerto roía y tragaba jirones de carne de mi maltrecha pierna. El perverso felino, astutamente, se había colado por la ventana que abrí y empezó a saciarse conmigo. No lo culpo, pues conozco de buena mano esa sensación, pero estaba en juego mi vida. Lo golpeé y salí de la habitación como pude. Entré en pánico y grité en busca de ayuda. Ese fue mi error. Ahora lo sé. Simplemente debí haberme quedado en casa, amputar el maltrecho miembro e intentar acabar con ese diabólico gato. El resto de lo acontecido es conocido por todos. La verdad de todo este asunto salió a la luz y, sin apenas juicio, se me dictaminó culpable en la casa del alguacil y fui condenada a la horca en lugar público.
Hoy es cinco de septiembre, y desde el alféizar de la ventana de mi cautiverio, se relame el maldito gato tuerto y gris. Escucho también al resto, que imploran en el callejón por su comida; y no los culpo ¿Conocéis esa sensación de hambre que no se sacia aun comáis cantidades ingentes de comida?
Relato nominable al IV Premio Yunque Literario

Antonio Fabián Benítez es natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Dentro del género de terror y de todos sus subgéneros, se considera un creador de historias; ya que la palabra escritor le incomoda, debido al gran respeto que le atribuye. Es conocido ya por estos lares con títulos como “El corsage de orquídea” y “La dama roja”. Es autor del libro “El ente de la cripta” y de otro que está en proceso: “Mientras duermes”. Este apasionado por la escritura tiene un lema muy suyo: “Únicamente a través de la lectura, podrás crear con la escritura”.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.