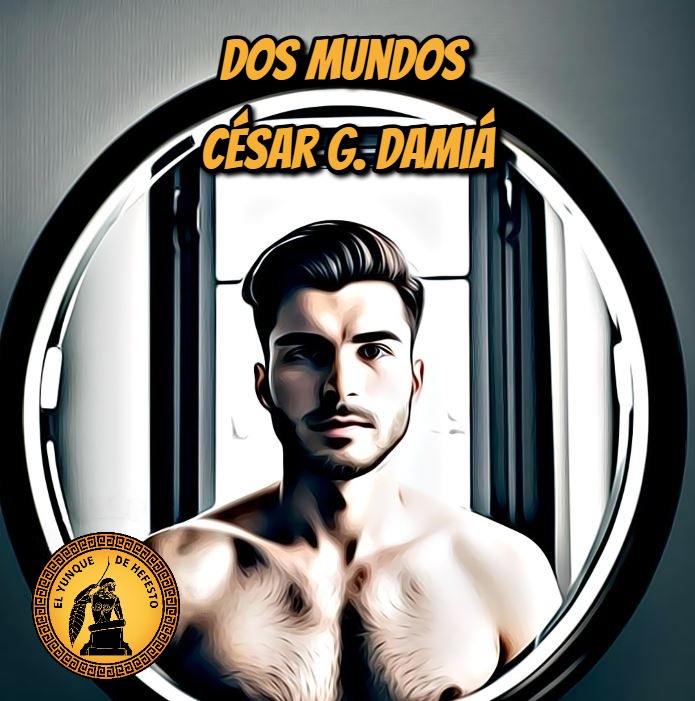
─Ven, Alicia ─decía la voz, mientras yo observaba mis zapatos de charol recién estrenados.─ ¿A qué esperas? ─Me apremiaba.
No se me ocurría qué decir. Me limitaba a sonreír como una boba. Después de todo, no tenía una respuesta, ni tampoco una razón para negarme. Al otro lado del espejo aguardaba una mesa, lista para tomar el té. Lo mismo que en «mi» mundo. La imagen de un espejo solo es un reflejo de la realidad, ¿qué otra cosa hubiera podido esperar?
Entonces apareció un hombre alto y desgarbado. Iba sin afeitar, vestido de cualquier manera, con los faldones de la camisa remetidos en los pantalones con cierto descuido. Llevaba el pelo corto y un gesto de desagrado planchado en la cara. Me resultó extrañamente familiar. Tal vez demasiado.
Se aproximó desde el fondo de la habitación, no de la mía, sino de la del espejo. Me volví para comprobar si también estaba aquí, detrás de mí.
No había nadie.
Mis ojos regresaron al espejo impelidos por una premura tenaz. Tan solo encontré una mesa, lista para tomar el té. Brotó en mis labios una sonrisa torcida. Todo se había convertido en una deliciosa locura, en una paranoia de sibarita.
Como en el peor de los cuentos, desperté.
Las sábanas empapadas. La vista clavada en el techo. Las tiritonas. Nada fuera de lo común. Me pasé la mano por la cabeza. Reconocí en mi corte de pelo al hombre en el espejo. Supe que era yo. Todavía no comprendía por qué tenía que verme representado como una niña repipi en mis pesadillas. Bueno, un poco sí sabía. De pequeño había leído una y mil veces el relato de Lewis Carroll. Me fascinaba de un modo extraño, casi enloquecedor. Podría decirse que me sentía atraído por él, igual que la luz engatusa a una polilla. Y yo me daba de cabezazos contra ese cuento.
Adquirí una extraña costumbre, que algún doctor más adelante calificaría como manía. Resultaba sencilla e inofensiva por otra parte. Consistía en que cada vez que me encontraba con un espejo, terminaba subyugado por él. Me quedaba ensimismado, perdido en la profundidad del reflejo. No era más que eso. Una chorrada digna de un crío de ocho años.
Pero ya había olvidado lo que significaba tener ocho años hacía demasiado tiempo. Quizá yo sea una especie de Peter Pan moderno. El caso es que seguía escudriñando el interior de los espejos. Escrutaba su sorprendente parecido con «mi mundo», con la realidad. Creo que lo más llamativo es que se me antojaban indistinguibles el uno del otro. Ambos universos son como dos gotas de agua, sin embargo, basta con apartarse un poco para que uno de ellos se desvanezca. ¿El mundo en el espejo sigue existiendo después de que me aparte de él? La respuesta evidente sería «sí», pero yo nunca me he conformado con eso.
Soy un hombre obstinado, obtuso. Así que mi obsesión fue en aumento. Con el suceder de los años fui pasando más tiempo frente a los espejos. Un conocido ─ya no puedo referirme a él como amigo─ me acusó de narcisista. Lo saqué del espejo de un empujón. De pronto me sentí poderoso, capaz de cualquier cosa. De buenas a primeras me había convertido en una especie de dios. Nadie podría habitar en el espejo si yo no lo permitía.
Lo cierto es que aquello fue una tontería, divertida, pero una tontería al fin y al cabo. De todas formas, lo de «narcisista» nunca se lo perdoné. Lo último en lo que me fijaba, en los espejos, era en mi imagen. Me fascinaba la dualidad, la maestría con que se recreaba un mundo tan complejo como el que habitamos.
Algunas veces hacemos cosas sin ninguna razón aparente. Actuamos por impulsos que surgen de ninguna parte. Así llegué hasta aquel hotel de París. Decidí reservar una habitación por una noche. Se me había hecho un poco tarde y no me apetecía tomar el metro para ir a la pensión del extrarradio donde me alojaba.
Nada más entrar en el dormitorio, me vi atraído por el espejo de cuerpo entero que habían colocado junto a la puerta. Dejé la mochila sobre la cama y me miré de arriba abajo. Desde el primer instante tuve una sensación de irrealidad. Sentí un hormigueo en los dedos, un picor en los pies. Siempre había dado por sentado que la imagen reflejada seguía mis instrucciones, por explicarlo de algún modo. Yo era el director y marcaba el compás de esta extraña orquesta. Si levantaba un brazo, mi copia me imitaba. Si daba un salto, él lo hacía conmigo. Era algo tan natural como amar a tus hijos. Sin embargo, aquel día, frente a aquel espejo, el mundo se volvió del revés. Las tornas cambiaron.
Cada uno de mis movimientos parecía originarse en la voluntad de otra persona, de esa réplica que gesticulaba frente a mí como si fuera un ventrílocuo y que acababa de convertirme en su marioneta. Extrañeza, impotencia, ¿qué más daba? Acumulación de sentimientos: frustración, abatimiento, rabia, desencanto. Mientras tanto, esa abominación continuaba moviéndose, y yo con él, igual que un mico amaestrado. Igual que un ser sin voluntad. Me había transformado de la noche a la mañana en un muñeco de trapo.
Desde entonces, me he preguntado en incontables ocasiones quién soy. Supongo que todos nos hacemos esa misma pregunta alguna vez, quizá yo no sea un ser tan extraño. Ahora, tumbado sobre la cama, observo el techo de la habitación. He colocado un espejo allí arriba, ocupando todo el espacio. Apartarme de esa ventana me causa malestar. ¿Soy yo el que se esfuma o es mi reflejo? No lo sé. Lo único cierto es que estoy confundido. Duermo con la luz encendida. Maldita sea, ¿quién puede dormir con la luz encendida? No estoy convencido de haber cerrado los ojos desde… Desde hace demasiado tiempo. Dudo de todo lo que sucede a mi alrededor.
Y de lo que no sucede.
A pesar de mi piel cetrina y las ojeras del color del vino tinto, he regresado al trabajo. Todos me felicitan por mi pérdida de peso, como si por sí misma la delgadez fuera un síntoma de buena salud. No les he prestado demasiada atención, así que, tampoco importa. Me he agazapado en mi cubículo con la ilusoria esperanza de que nadie repararía en mi presencia. No he tardado en constatar mi fracaso.
Tras dos largas horas de lidiar con clientes insatisfechos, se ha presentado ante mí una señora de aspecto huidizo e incompetente. Me he santiguado en mi imaginación; a estas alturas ya me olfateo desde lejos los problemas. La mujer se me ha antojado una pusilánime. Mientras habla, no deja de temblar. Sus facciones se estremecen como si estuviera afectada por algún temblor sísmico. Mi mente se evade después del primer minuto de conversación, regresando a mi mundo espejo. Me limito a asentir de vez en cuando. De pronto la mujer ya no está aquí. He debido de perder la conciencia durante un tiempo. Ella habrá pensado que hablaba con un idiota o puede que algo peor. Qué más dará; el caso es que la he perdido de vista. Su sola presencia me provocaba sarpullidos.
Mi buena racha continúa, esa señora tan encantadora ha regresado. Aparece con su rostro medroso, acompañada por un hombre que bien podría ser su esposo; o su psiquiatra. Tras un breve saludo, ha retomado su cháchara. Imagino que en el mismo punto en que la dejó ayer, vaya usted a saber. En esta ocasión trato de prestarle atención. Me he percatado de que su voz tiembla y su mirada huidiza busca refugio en los ojos de su acompañante. Este aprovecha un instante en el que yo rebusco unos documentos en un cajón para susurrarle alguna cosa al oído a la dama. Estoy convencido de que intenta tranquilizarla; ella sigue temblando como un flan.
Acaba de derribar mi monitor de un manotazo, ni siquiera lo ha hecho a propósito. Me está poniendo realmente nervioso. Si no se marcha pronto, perderé el trabajo; aquí no contratan asesinos. Estoy afilando la punta de un lápiz hasta transformarlo en una arma mortal. Vaya, parece que se ha dado por vencida. Lloriquea como una colegiala, se da la vuelta y se va. El tipo que la acompaña se ha quedado frente a mí clavado como un poste.
─Discúlpela ─dice, como si no fuera suficiente con que se haya marchado─, padece un extraño tipo de eisoptrofobia; le aterrorizan los reflejos. Le parecerá una locura, pero usted le provoca… Bueno, no importa. Pase usted un buen día.
Ahora lo sé. Siempre fui el hombre en el espejo. El que desaparecía cuando él se marchaba. El que se esforzaba por agradar a la realidad.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

César G. Damiá
Escribo de forma intermitente desde hace unos 11 años. Algunos de mis relatos se han ficcionado en programas de radio y podcast como La rosa de los vientos, de Onda Cero, Historias para ser leídas, Órbita arrakis o Cuentos del bosque oscuro. He participado en algunas antologías. Formo parte de Territorio Extrañer y Dentro del monolito. He autopublicado tres novelas.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.










Me ha encantado!