
Este año no hay fractales de Koch estarcidos con espray blanco sobre los cristales de la corredera del balcón. Tampoco esas odiosas tiras de espumillón rubescente, flamígero, reverberante. Ni árbol. Menos mal. Porque sus agujas de broma acaban indefectiblemente pegadas al que osa acercarse demasiado para recordarle que la parafernalia festiva tiene el don de impregnar las apariencias.
Reconozco que me resulta extraña, turbadora, tamaña contención.
Porque otra cosa no tendrá Mamen, pero efusividad pascual, toda la del universo. Aún recuerdo el año en que decidió que recibiríamos a los invitados —sus invitados, que amigos, lo que es amigos, yo tengo más bien pocos por no decir ninguno— vestidos de reno. Ella sería la testa. Yo la cola. Como es natural, me negué. Me parecía ridículo, como ridículo he considerado siempre el despliegue navideño.
Hay un silencio mortal en casa.
¿Tampoco villancicos? Pues mejor. Así nos ahorramos que Cándido, después del tercer cubata, decida acompañar la versión instrumental de El tamborilero con sus ronquidos.
El reloj de la cocina, donde estamos sentados ahora Mamen y yo, marca las siete cincuenta y cinco. La noto un poco mustia. Lleva varios días así. Será que el tiempo no acompaña. Hace tres que llueve. Advierto que ella llora. Rozo su mejilla para enjugarle una lágrima y se estremece notoriamente. Cuando poso mis manos sobre las suyas, que descansan como derrotadas sobre el floreado mantel de hule, lo hace aún más. Lleva una camiseta de manga corta —Mamen y sus calores perpetuos— y noto que se le eriza la piel desde las muñecas hasta la base del cuello, que asoma por el borde de la prenda no navideña de este año. Alza una mirada vacía y acuosa. Con lo que es ella.
—¿Qué pasa, mi amor? —me intereso algo compungido.
No llega a contestar. Todavía agitada, con la tez cérea, tambaleante, se encamina hacia la puerta. Ha sonado el timbre. Qué oportuno. Pero claro, ya son las ocho. Ella suele citarlos a las ocho.
Asoma Cándido, con su imponente nariz irritada por el frío y las fibras del gorro que cubre su calva perladas de aguanieve. Sobre su hombro derecho atisbo a Pascual. Digo atisbo porque es muy pequeño, metro y medio diría yo. Es mayor su soberbia que su alzada. Sobre el izquierdo, asoman los rizos pajizos de Encarnación. Poco que decir de ella. Es anodina.
Los tres mantienen las cabezas un poco gachas. Como si les diera reparo entrar, solo lo hacen cuando Mamen se hace a un lado.
—Cuánta moderación —intenta bromear Cándido al constatar que la casa está desnuda.
—Es que ya sabéis que a Miguel…
Yo —o sea, Miguel— estoy apoyado en el aparador de la entrada, de espaldas al inmenso espejo con forma de sol naciente que lo corona, con el culo zambullido en un mar de instantáneas en las que aparecemos ambos hasta la saciedad: en París, en Campo de Criptana, en Londres, en Benidorm…
Todos se vuelven y me buscan.
Cada uno ocupa su lugar habitual: Mamen a mi derecha, los otros tres al frente. Consternado compruebo que no hay plato en mi sitio, tampoco cubiertos perfectamente colocados de fuera adentro: que si para la carne, que si para el pescado, que si para el postre. Ni copas. Que si para el tinto, que si para el blanco. Qué cabrones. Están dispuestos a hacerme el vacío. Podrían darme la lección de otra manera.
—No tiene gracia —murmuro buscando otra vez los dedos de Mamen.
Ella los retira para llenar las copas. Todos las alzan. Menos yo, que no tengo.
—Estas son nuestras primeras Navidades sin Miguel —dice Pascual adelantando la suya—. Brindemos por él: que allá donde esté haya encontrado la paz.
—Ojalá —susurra Mamen posando la mano en mi asiento vacío.
Me enderezo de una sacudida.
—Pero ¡¿Cómo que allá donde esté?! —exclamo airado.
Mi movimiento ha arrugado el mantel. La lámpara ha oscilado. Miro hacia abajo y compruebo que un vaho espeso y helado me envuelve.
Las miradas descansan en este lado de la mesa y por fin comprendo.
Jamás pensé que se podría anhelar tanto ser el trasero de un reno.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

Esther Cabrera (Madrid, 1978) es licenciada en Derecho y experta universitaria en Criminología. Sus relatos han logrado el reconocimiento en diversos certámenes. Los más recientes, un accésit en los Premios Gandalf de Relato Corto en 2021; el primer premio en los Premios Bilbo de Microrrelato 2022 convocados ambos por la Sociedad Tolkien Española (ha sido jurado en los Bilbo 2023) y el primer premio en la categoría ciencia-ficción de la II edición de los Premios Yunque Literario. Ha colaborado con el proyecto de literatura cooperativa «El hilo de la historia» y participado en el concurso internacional de microrrelatos «Microatardeceres», convocado por Diversidad Literaria (texto seleccionado para formar parte de una antología). También ha sido redactora 2022-2023 en el blog literario Espiademonios.
Actualmente está inmersa en la promoción de su última novela, El crimen de Santa Olga
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.







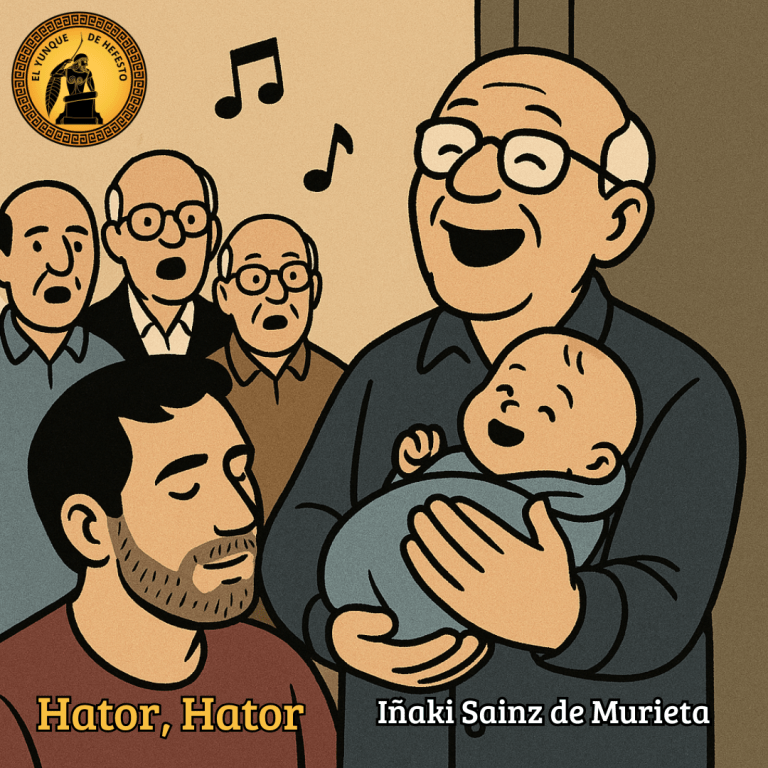


La última frase ha trastocado la idea general que tenía del relato.
Estoy perdida, no sé qué pensar.
Solo necesitas reposar el relato. A mi me entristeció bastante cuando lo leí.
Un beso enorme, Laura!