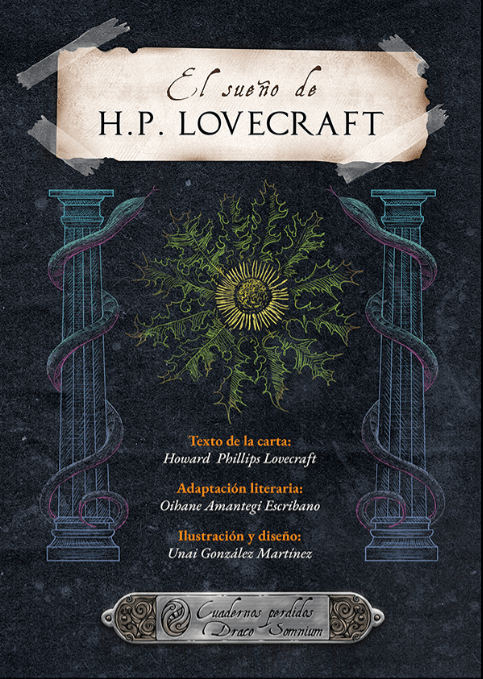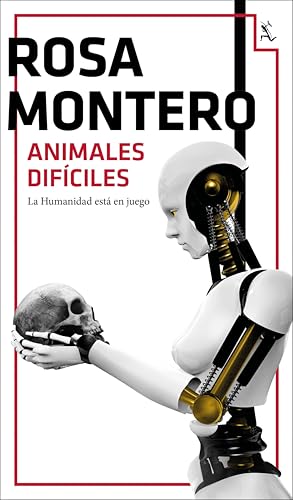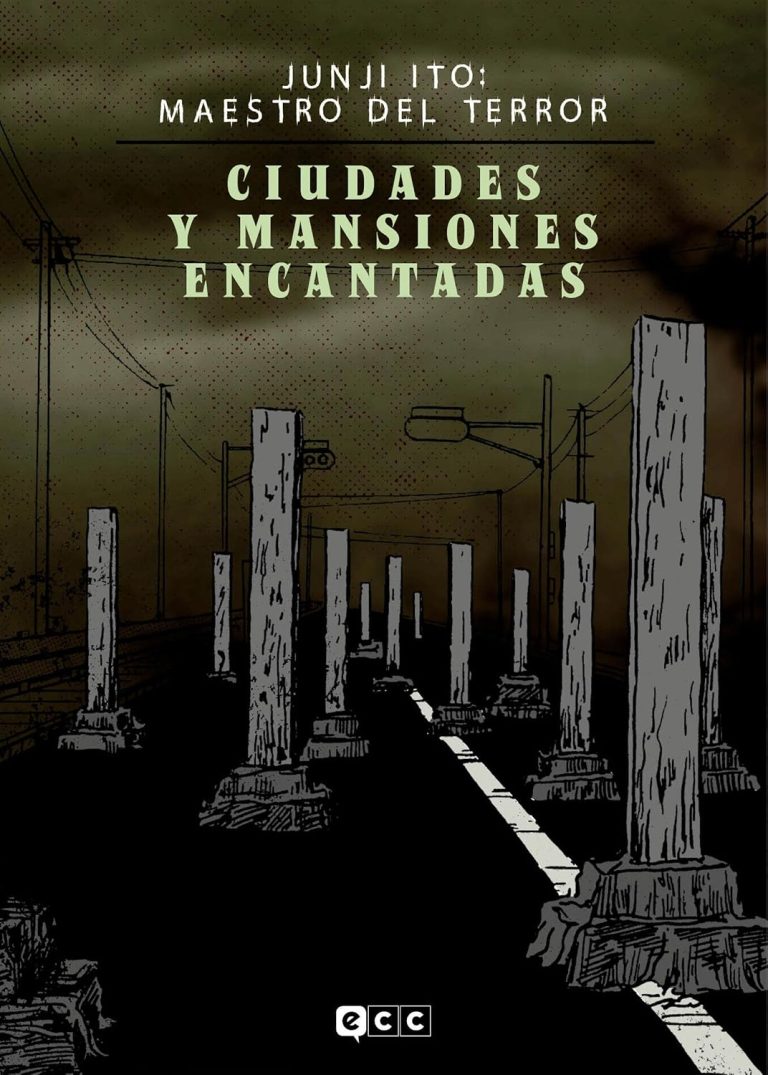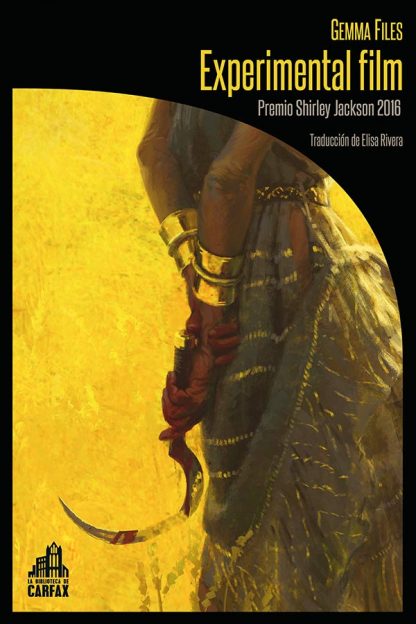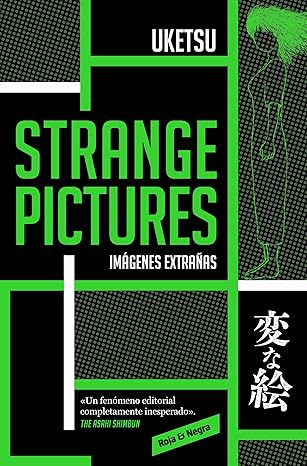El mundo no gira a la misma velocidad para todos. Hay quienes prefieren vivir como si se hubiera detenido el tiempo. Quienes prefieren que nada cambie. Que todo sea como ha sido siempre. Como Dios manda.
Aún existen familias de la otra España. De la que intentamos dejar atrás, pero nos persigue. La que recordamos en blanco y negro, aunque haya quienes traten de pintarla con colores afines al verde. Aquella en la que todos sabían cuál era su lugar y en la que las buenas mujeres acudían a procesión con mantilla y peineta. La España en la que durante décadas se salvaba a las malas, las descarriadas, internándolas en instituciones religiosas para ahorrar vergüenza a sus familias y lavar sus pecados a través del dolor y la humillación. De sus hijos, de los bebés que nacían en aquellas prisiones sobrecargadas de crucifijos, la mayoría de las veces nadie volvía a saber.
Sí, todavía quedan familias de las que en aquella época sabían mandar. De las que, por la gracia de Dios, tenían poder sobre la vida de quienes habían nacido para servirles. Lo peor no es que ese tipo de gente no quiera cambiar al ritmo en que lo hace el resto del mundo (si a ellos les ha ido tan bien, ¿para qué hacerlo?). Lo peor es que cuando algo no se regenera durante mucho tiempo, cuando no se permite que la savia nueva fluya, la putrefacción es inevitable. Si todo se hace siempre de la misma forma, los errores se convierten en tradiciones. La hipocresía se confunde con la virtud, y la obediencia con el amor.
Son gente anacrónica y perversa. Suelen sentirse superiores y merecedores de su suerte. Aceptan sólo a quienes entren en su juego aunque, ni aun así, les consideren sus iguales. Piensan que, si 40 años después siguen disfrutando de los mismos privilegios, si al negarse a cambiar nadie ha podido destruirlos, han de seguir viviendo de la misma forma. Pero ignoran que ellos mismos son su peor enemigo; lo que finalmente terminará por aniquilarles serán los secretos que arrastren y la factura de los daños ellos mismos se hayan infligido. Porque suelen ser ellos, los que siempre se han mostrado como intachables, quienes tienen más pecados que purgar.
Agujeros de Sol, novela finalista del Premio Guillermo de Baskerville (organizado por Libros Prohibidos), es una obra grotesca e inclasificable. Heterodoxa en el fondo y en la forma, juega con el pasado y el presente, salta de la primera persona a la tercera, interpela a los personajes y al lector, e intercala artículos periodísticos fundamentales para que este, inmerso en un ambiente malsano, pueda juntar todas las piezas.
Nieves Mories no ha escrito una novela fácil. No ha creado personajes horribles (inspirados en sucesos reales), para entretenernos y cerrar con una didáctica moraleja. Ha buscado venganza por quienes que no pudieron obtener la suya. Y lo ha hecho con dos elementos recurrentes en su obra: mujeres maltratadas, despreciadas o asesinadas, y casas o lugares capaces de absorber todo el mal que emana de sus habitantes.
Si esta vez no os he hablado del argumento ni de los protagonistas, ha sido a propósito. No podría hacerlo sin destripar la historia o condicionar las conclusiones a las que habréis de llegar por vosotros mismos. Además, me confieso incapaz de clasificar lo inclasificable. Sí os diré que Agujeros de Sol es un juego macabro. Un catálogo de terrores que va desde el psicológico al más explícito, cruel y sangriento (el que encontraréis en las primeras páginas). Una bomba de secretos y venganzas con un detonador de rencor ¿Queréis saber quién lo pulsará?