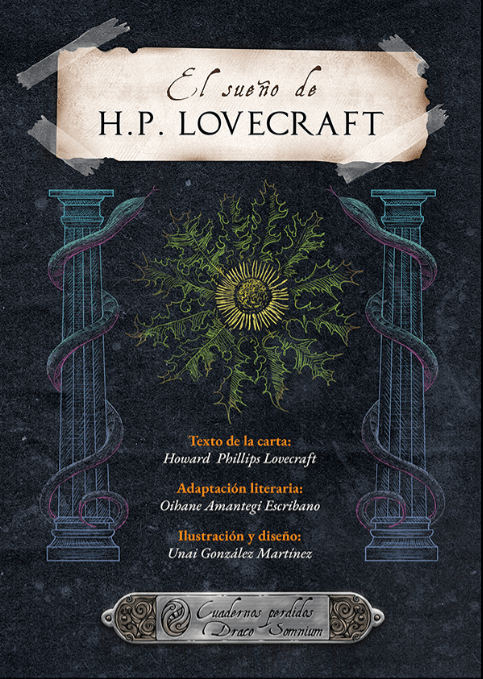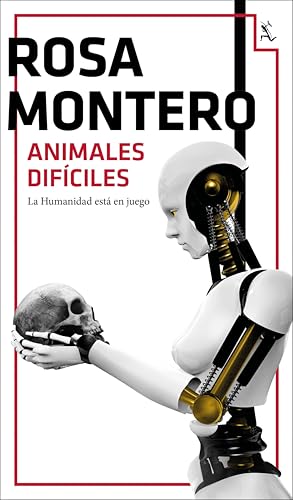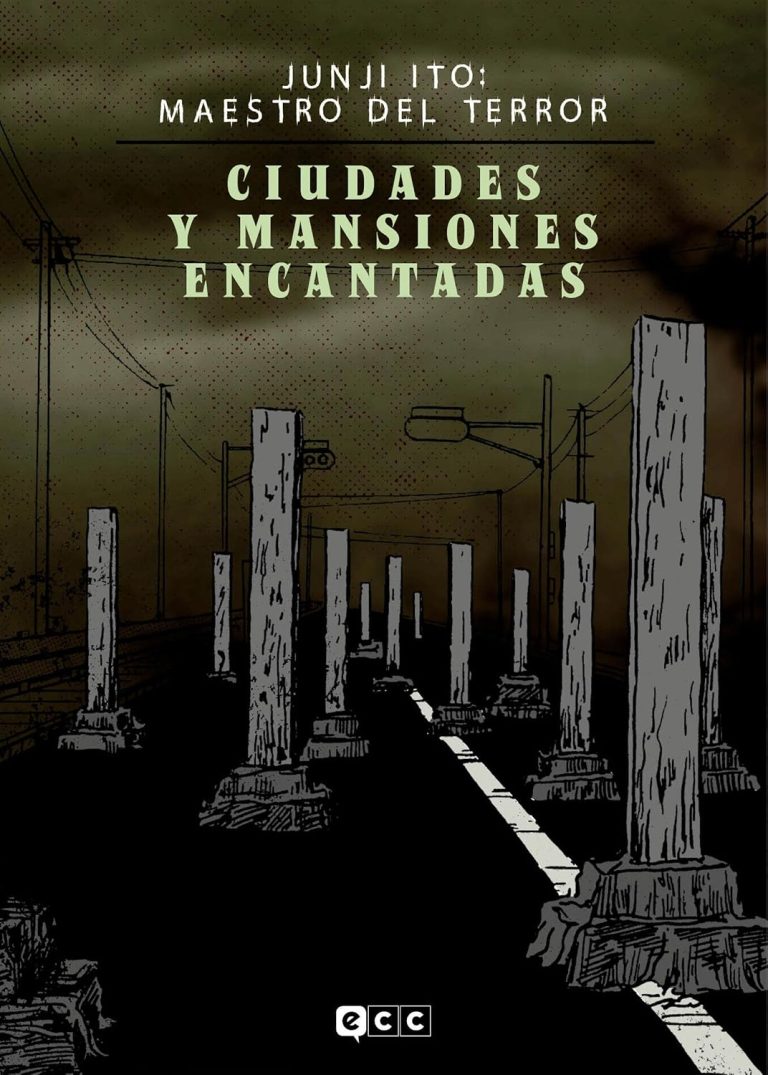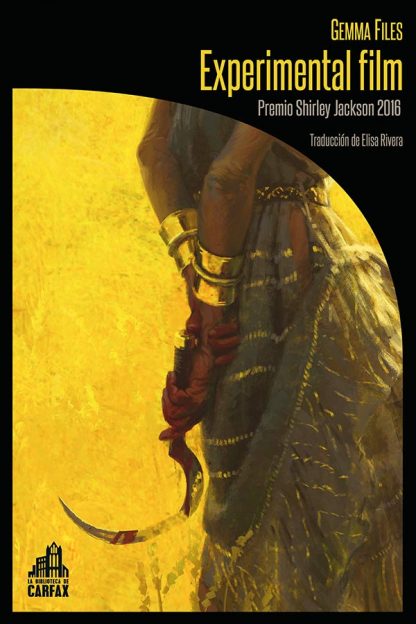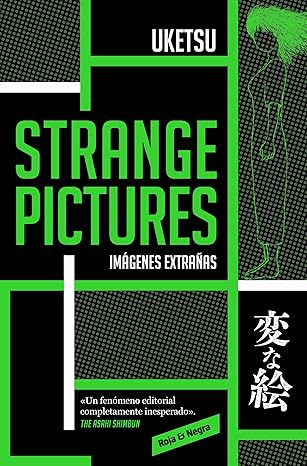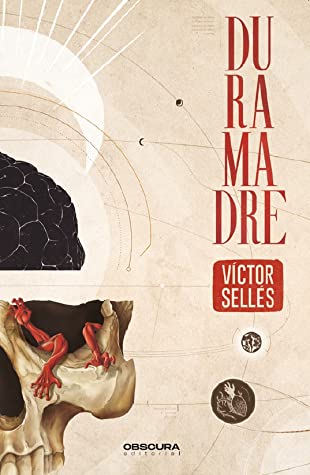
Distintas religiones y creencias místicas sostienen que los pensamientos, una vez formados, se convierten en una entidad real e independiente del pensador. El budismo tibetano defiende la existencia de los Tulpas, seres autónomos creados conscientemente y que habitan en el cerebro de quienes les dieron “vida”. No se trata de un juego. No son marionetas. Son, insistimos, entes autónomos (no necesariamente con forma humana), dotados de su propia personalidad.
Estas convicciones no deberían sorprendernos. ¿No es nuestra mente la que decide lo que es real y lo que no, la que separa lo existente de lo quimérico? El cerebro nos guía. Tras años de entrenamiento (o condicionamiento) nos dice qué hacer y qué no hacer, y no sólo en cuestiones físicas o biológicas. También nos pauta sobre conceptos tan abstractos o subjetivos como el bien o el mal. Dota a esas ideas, por tanto, del grado de realidad. Determina por nosotros, incluso, si existe Dios.
¿Estamos seguros de que el cerebro es un órgano “director y clasificador”, y no creador? Si esas religiones que comentábamos al principio están en lo cierto, Dios existe para nosotros desde el mismo momento en que tenemos ese pensamiento. Entonces, ¿Dónde viven Él y el diablo? ¿En el cielo y el infierno, o en el interior de nuestro cráneo, justo debajo de la duramadre?
El abuelo de Lorena tiene cáncer. Se está muriendo. Son prácticamente desconocidos el uno para el otro, pero ella, obedeciendo a su madre, viaja de Sevilla a Madrid para cuidarlo. La joven está al principio de su vida, y el anciano al final. Sus mundos son totalmente diferentes y lo único que los une es el sentimiento de culpa por aquello que los separó: la muerte del pequeño Daniel.
El hombre, de pasado turbio, parece obsesionado con las desapariciones de unas jóvenes de la edad de su nieta. Desea que regrese a su casa o, si no lo hace, ser capaz de protegerla. Si consigue lo segundo, tal vez pueda purgar todas las malas acciones de su pasado y, sobre todo, compensarla por el hermano que la arrebató.
Duramadre es una novela negra en tono y estructura. El realismo que el autor imprime a cada página, el tono íntimo que emplea para hablarnos de los personajes, y el detalle con el que nos describe sus vidas y sentimientos, hacen la sensación de que lo importante es el duelo entre un antiguo sicario y el demonio, no nos abandone hasta el final. Y decimos demonio y no asesino porque es el lector quien debe decidir si el responsable de las muertes, en un verano tan caluroso que hace pensar en las llamas del infierno, es una cosa o la otra.
Con capítulos cortos, saltando entre pasado y presente, y compaginando los puntos de vista de los dos personajes principales, la historia engancha de principio a fin. Elementos fantásticos y escenas aterradoras se van incorporando inadvertidamente a la trama hasta invadirlo todo, pero la maestría de Víctor Sellés hibridando géneros hace que sea prácticamente imposible decidir qué es real y qué no. Estamos ante una novela que habla del poder destructivo de la culpa y de la capacidad sanadora de la mente. De la importancia de los sueños y de las segundas oportunidades. De que siempre hay un lugar donde encontrar a los seres queridos que perdimos, pero también desde el que podrían volver aquellos a los que dañamos.
El diablo no tiene por qué ser un ser excepcional. Podría ser cualquiera. Y tan nocivo es el mal que ejerce quien lo disfruta, como el que desempeñan aquellos que, siendo conscientes de sus actos, saben que algún día tendrán que pagar un precio. Pero seréis vosotros, si leéis esta novela, quienes tendréis que decidir si alguien en esta historia merece perdón.