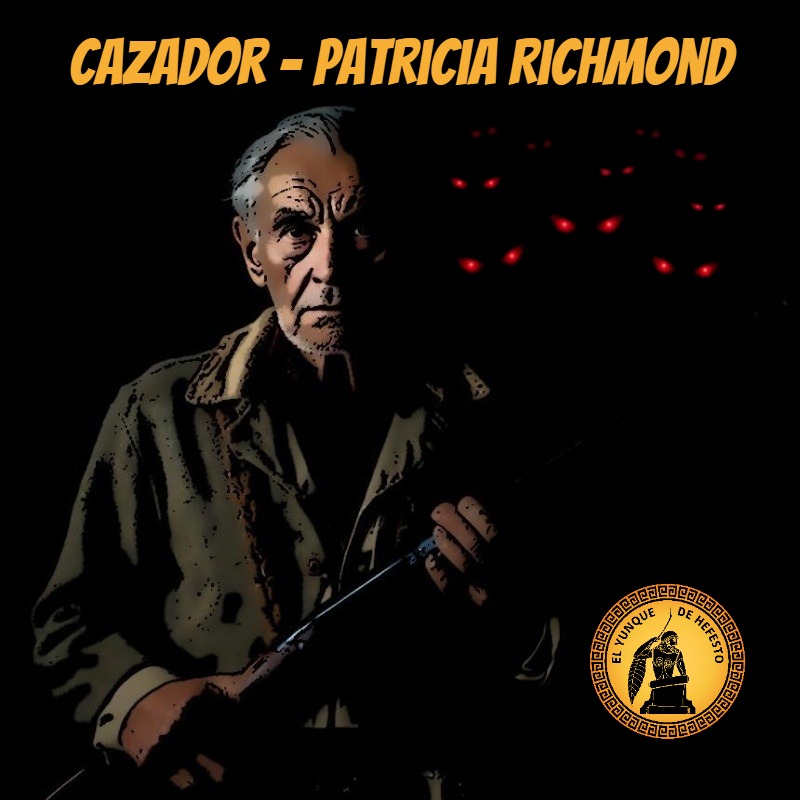
«Solo es un niño», cuatro palabras que arañan los surcos de un cuerpo pequeño sostenido por la voz de una madre cada vez más lejana. Un recuerdo convertido en un cabo al que el niño se aferra para no sucumbir al vértigo que intenta devorar la casa.
El miedo lo arrincona cuando la noche se filtra entre los pliegues de los visillos y los ojos rojos comienzan a brillar en las madrigueras. Esperando.
Los perros aúllan para que el abuelo los suelte, pero él teme que se ahoguen en la tinta negra que emborrona los campos. Mientras vigila desde una ventana, el viejo cuenta los destellos que abrasan la madrugada. Cada noche son más, más cerca.
El niño aguarda. Desde la cama, escondido debajo de las mantas, escucha el deambular nervioso del abuelo, los crujidos de las paredes al compás de los rezos de la abuela, los latidos fugitivos que escapan de su pecho.
Hasta que el anciano abre la ventana. Despacio, intentando acallar el quejido cansado de la madera ciega. Entonces, la angustia es demasiado intensa para el pequeño, se le hinca en el estómago y le obliga a salir de la cama para descorrer las cortinas y pegar la cara a los cristales. A mirar.
Los carbones rojos lo arrasan todo. Muerden, arrancan, devoran. Ya no quedan patatas y el trigo no germinará. Los campos están muertos. Pero ellos aún tienen hambre y clavan su mirada en la casa, atravesándola con la codicia corrosiva de sus ojos de fuego. Hurgando, quemando.
Oye cómo el abuelo carga la escopeta entre conjuros de venganza, cómo la abuela llora en su habitación y cómo los perros ladran tirando furiosos de las cadenas. Callan con los primeros disparos. Es la señal. El niño saca el cuchillo de caza que esconde debajo de la almohada y se acuesta con él bajo el refugio de las mantas, sin moverse ni cuando una humedad incontrolable le recorre los pantalones del pijama y moja el colchón.
El amanecer impone su tregua. Los ojos se cierran, las brasas se apagan, los vigilantes dejan las armas. Han resistido otra noche, tal vez la última. Y descansan.
El niño se levanta el primero, no quiere entristecer a la abuela. Por eso, se cambia y lleva las sábanas y el pijama a la lavadora. Sabe cómo funciona; ha visto muchas veces cómo la cargaba su madre. Cuando acaba el ciclo, pasa las ropas a la secadora y espera hasta el final. Después, hace la cama; seca y limpia, porque ya es mayor, es un cazador.
La anciana entra, besa a su nieto y le da los buenos días. Desayunan las últimas galletas en la cocina mientras el abuelo revisa la trampa montada junto a la puerta principal. Aprovecha los muebles viejos, sillas, mesas, todo lo que ya está roto.
Al niño le gusta recorrer la casa buscando materiales para la torre de palos que monta junto al viejo. Si alguien entra, caerá dentro de la jaula y no podrá atacarlos. El hombre le enseña a partir tablones, a afilar las patas de las sillas y a preparar una trampa perfecta.
Rebuscando, llega al extremo oscuro del pasillo. No debe acercarse, le han prohibido abrir la puerta del fondo: solo es un niño, no entendería lo que encierra la habitación. Él estudia la puerta, se aproxima a ella de puntillas y pega la oreja. Nada; la oscuridad no tiene sonido. Ni recuerdos. Por el ojo de la cerradura se escapa el olor del peligro, cada día más penetrante, y el pequeño se aleja por miedo a que la puerta se abra y lo engulla.
Vuelve con el viejo y terminan de asegurar las estacas. Entonces, se sientan en el sofá del salón y encienden el televisor. Ven juntos películas de dibujos animados, riendo como dos amigos de juegos, como un abuelo con su nieto.
Al mediodía, la mujer prepara la comida. Macarrones, lo que al niño le gusta. Pero no son como los que cocinaba su madre, con salsa de tomate y queso por encima. Estos son duros, crujen en la boca y le cuesta masticarlos. No se queja. Le quitan el hambre y se los come despacio.
Después, una siesta. Los tres se recuestan en el sofá y se quedan dormidos; el niño, abrazado a la anciana, sintiendo la seguridad que ofrece el abrigo de su cuerpo calloso.
Cuando despiertan, coge el álbum de fotos. Todas las tardes, el mismo ritual. Mientras él pasa las hojas, los abuelos recuerdan otros tiempos y le cuentan historias alegres sobre su hija. Él contempla a su madre en las fotografías: una niña de trenzas rubias que hacía muecas a la cámara y corría junto a los perros.
El abuelo ríe cuando llegan a la foto de la muchacha sentada en el tractor saludando con un sombrero de paja. Cuando el niño crezca un poco, podrá acompañarlo a arar los campos. Sembrarán girasoles y construirán un espantapájaros.
Pasan las páginas y se detienen. La niña es ahora una mujer, muy guapa, vestida de blanco, el pelo cubierto de flores, una mano agarrada a otra que flota suelta en el aire. La mano de un cuerpo cortado a ras de la fotografía, que no merece memoria ni perdón.
Más tarde, el niño se encierra en su habitación. Quiere dibujar. Ya ha llenado el cuaderno y sobre la tapa negra del final plasma con sus ceras el sueño que lo persigue todas las madrugadas. En el centro, se dibuja a sí mismo de la mano de los abuelos. Es de noche y pinta una luna blanca para iluminar la escena. Centenares de ojos candentes los vigilan desde todos los ángulos, rodeándolos, esperando.
Dominando sobre todos ellos, una figura inmensa tapada con una capa amarilla que le cubre de la cabeza a los pies. No tiene rostro; una máscara blanca lo oculta. Y sobre la cabeza, una corona de espinas de la que brotan, a cada lado, dos cuernos gruesos, retorcidos y afilados.
El abuelo entra, silencioso, y contempla el dibujo. Señala con el dedo y pregunta al niño quién es el encapuchado. «Es Él, el del Signo Amarillo, el Rey. Ya viene, con su séquito de devoradores. Va a quedarse. Y lo quiere todo», contesta el pequeño.
Es tarde. La abuela los llama para cenar. No hay más que zanahorias, muy buenas para la vista, decía su madre. El niño las mastica despacio para no atragantarse y, cuando acaba, se cepilla los dientes, como siempre, antes de ir a dormir.
Se pone el pijama y mira por la ventana. Las alimañas han comenzado a tomar posiciones delante de la casa. Comprueba que su cuchillo de caza está bajo la almohada y se acuesta. Como cada noche, escucha los pasos, los rezos, los ladridos. Y cae rendido.
Duerme hasta que un estruendo de maderas lo saca de su sueño oscuro. Alguien ha entrado, ha tropezado con la trampa y la ha derribado. Percibe unos pasos de fuego andando por el pasillo, traspasando el umbral de la habitación prohibida, recorriendo la casa, acercándose lentamente a su cuarto.
Espantado, saca el cuchillo de debajo de la almohada. Aprieta el mango tan fuerte que se hace daño en la mano, pero no lo nota. Tampoco el reguero que le moja las piernas empapando el pijama cuando la puerta del dormitorio se abre de golpe.
Los pasos dan una vuelta por la habitación antes de pararse a un lado de la cama y apartar, de un manotazo, las mantas. El niño reconoce el olor agrio, a vinagre, y no abre los ojos; no podría soportar la visión de la bestia. Está tan quieto que el espectro se inclina sobre él y lo zarandea; para que despierte si duerme, para exigirle sumisión si ha muerto.
Pero el cazador está despierto. Y vivo. Agarra el cuchillo como ha visto hacer al abuelo en las fotografías del álbum y lo hunde una, dos, tres veces en un pecho que se desploma sobre él. Un caldo caliente se le pega al cuerpo y le emborrona los ojos.
A ciegas, se escurre por el otro lado de la cama y corre. Abandona la habitación, salta por encima de los restos de la trampa y huye por la puerta abierta a la oscuridad, fuera de casa. Por un momento, siente el vacío bajo sus pies, pero se agarra a los barrotes de la barandilla y baja deprisa un piso y otro hasta el portón de hierro forjado. Pesa y le cuesta abrirlo, casi no llega al pomo. Sale, al fin, a la noche y no mira atrás. Tampoco adelante, tiene que escapar del alcance de la bestia.
Un sonido estridente lo paraliza y entonces los ve: ojos enfurecidos que avanzan volando hacia él. No hay escapatoria. Cae y aguarda. Es el final.
Los frenazos disuelven los campos, los conductores salen de los coches, las luces de las ventanas recién abiertas iluminan la avenida y los vecinos se asoman para contemplar a la criatura cubierta de sangre que, acurrucada sobre el asfalto, llora llamando a su madre.
Solo es un niño.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

Camino entre las sombras que escapan del doble fondo de la noche, arrebatando al guardián del ocaso palabras que profetizan vértigos e incertidumbre. Con ellas compongo relatos que, tras escapar a través de las grietas de mi escasa cordura, han acabado publicados en antologías como *Tales of Deception* (Ficción 140, 2015), *La última noche, la primera palabra* (Torremozas, 2015), *Cuerpos rotos* (Bitácora de Vuelos, 2017), *Melodías infernales* (Saco de Huesos, 2019), *Visiones 2019* (AEFCFT, 2020), *Reclusión* (Pulpture, 2020), *El despertar de las momias* (Saco de Huesos, 2021), *Pánico, antología de terror* (La Imprenta, 2021), *Historias Phantásticas* (Transbordador, 2023). También ha publicado cuentos en revistas de género fantástico, como Windumanoth, Penumbria, Círculo de Lovecraft, Pulporama y Cósmica Calavera.
Podéis encontrar a esta sensacional autora en Twitter como: @PatriciaRichm_










Un relato aterrador, pero con una narración poética. Muy bueno.