
Recuerdo perfectamente el día en que encontré el primero. Era uno de esos de primavera que parece que es verano, el cabo se veía límpido desde la ventana de casa, más parecía una postal que una imagen real; en días como esos tener que ir al colegio me resultaba una auténtica mierda. No existe mejor palabra para la ocasión: mierda. Después de desayunar solo, como casi todos los días, bajé y enfilé la avenida, hacia el colegio con nombre de Virgen rimbombante, hacia otra jornada de aburrimiento supino. Y al pasar por debajo de la marquesina de la parada del autobús, vacía en ese momento, lo vi en el banquito. Se le debía de haber caído a alguien o simplemente lo habría dejado ahí un momento y olvidado recogerlo. Un chupete amarillo.
Lo agarré y guardé en el bolsillito de mi talega, sin volver a pensar en él hasta que de nuevo lo vi en casa, por la tarde. No había ningún sentido especial en el hecho de recoger un chupete de la calle y guardarlo, ni ulteriores motivos. Un impulso; eso fue. Lo miré y pasé de una mano a otra, metí el dedo en la anilla y lo hice girar mil veces, y finalmente lo metí en un cajón de mi escritorio.
Con dieciocho años recién cumplidos y haciendo preparativos con mi madre para mudarme a otra ciudad y asistir allí a la universidad, el cajón estaba atestado de chupetes hallados en la calle; de todo tipo y tamaño. Tampoco lo pensé especialmente, no le di vueltas, como suele decirse, ni le vi (ni busqué) ningún sentido fantástico, preternatural, mórbido, patológico… Vacié el contenido de aquel cajón en mi maleta, los chupetes se venían conmigo.
Ya en la universidad, viviendo en una piecita alquilada con baño compartido, los chupetes empezaron a ganar un terreno absurdo a los demás enseres de mi propiedad. Los guardaba en cajas, amontonados, y pronto se supo. Era inevitable que si alguien me visitaba, la viese: mi colección. Así empezaron a llamarla mis amigos, y esa palabra, confieso, me pilló por sorpresa, no supe cómo reaccionar ante ella hasta que pasó una buena porción de tiempo. Una colección me parecía algo frío, muerto, y mis chupetes no eran eso. Eran míos como se dice que son de uno las mascotas o los hijos, las obras de arte, supongo; como mis recuerdos, así son mis chupetes. La cuestión es que empezaron a traerme, unos y otros, chupetes. Encontré este regresándome a casa y pensé en ti. Mi primita ya no lo usa más, y le había advertido a su mamá que no lo tirara. Cosas por el estilo. Y aunque los acepté de primeras, no los incluí en mi cómputo particular. No sabía, más allá de esa comparación con los recuerdos, qué significaban los chupetes para mí, pero sabía que no los quería si no me los había topado yo.
Fue fácil, con el tiempo, deshacerme de ese empecinamiento en regalarme chupetes. Y respecto a lo que parecía una manía o excentricidad desusada, los amigos no me lo tomaron muy en cuenta, pues en aquellos días todos tenían la propia. Recuerdo a un tal Torcuato que usaba ropita interior femenina y se vanagloriaba de ello; era un gran jugador de naipes.
Cuando un chupete pasa un tiempo considerable guardado la tetina se seca, se cuartea, y eventualmente se disgrega, tal que le sucede a un cadáver. Entonces solo queda la parte dura, como pasa, tras su deceso, con algunos moluscos. Puede, o no, resultar fascinante para la gente en general, pero a mí, no sé: me reconcilia con algo gigantesco que debo llamar, a falta de otro apelativo, Dios.
Cuando me regresé a mi ciudad traía tres enormes valijas repletas de lo que se imaginará el lector, además de algunas bolsas de lona con mis, por demás, exiguas pertenencias. Mi madre nunca expresó extrañeza ni acritud por esta, la única acaso, particularidad de su hijo. Pero sí me preguntó en estos términos aparentemente ligeros por mi afición: ¿Y esto de los chupetes…? Recuerdo perfectamente que le contesté: Tal vez una suerte de confrontar el terrible solipsismo que es mi conformación anímica y mental quiéralo yo o no. Y nos echamos a reír, por la pedantería certera.
Al casarme con Ángela ella ya lo sabía, y no le importó destinar una pieza de la casa, que de cualquier forma es grande de más, al almacenaje de cientos de chupetes roñosos.
Es cosa digna de verse, dicen mis amigos, la habitación rebosante de chupetes, amontonados. Al principio traté de domeñar su ingente volumen, de colocarlos en muebles, en vitrinas, de instaurar en el caos el orden, pero terminé por apilarlos, como hiciera hace tantos años en ese primer cajón de mi cuarto. Una montaña multicolor de chupetes que todos los días miro. Mis hijos enseñan con orgullo la habitación a sus amigos.
Me preguntaron si me gustaría que vinieran de una revista a fotografiar los chupetes y entrevistarme. Supongo que resulta curioso, buen material para ciertas publicaciones. Respondí que no, en absoluto; le dije a la señorita que telefoneó que me sentiría violento; y ahí quedó la cosa.
Esta mañana vi un chupete azul, pequeño, en medio de la carretera; y por primera vez en mi vida, no me paré a recogerlo. No me sorprende, tampoco lo comprendo, simplemente se acabó, parece, esto de los chupetes.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario
Leandro Paz: nací en Bogotá, aunque allá viví solo un par de años y no guardo ningún recuerdo. El resto, casi, de mi vida lo pasé en Málaga sin pasar nunca por español: siempre fui el colombiano. Soy estadista, pero leer es mi vida, y escribir siempre me ha interesado, aunque no he logrado rematar más que una treintena de cuentitos y algunos poemas de calidad sospechosa.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.







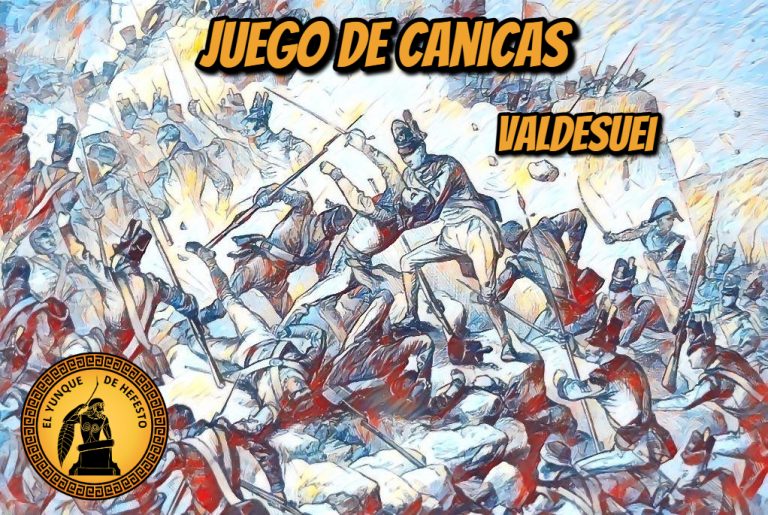


Qué bueno! Y ese final!