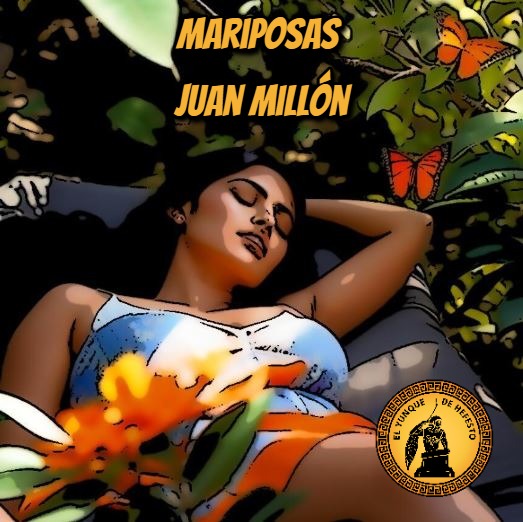
Para Teresa
El alcalde de Navalclausa ganó las elecciones gracias a su eslogan sincero y directo: «Si lo de dentro es bueno y lo de fuera es malo, ¿para qué queremos las ventanas abiertas?». Una vez alcanzó el poder, sometió una revolucionaria propuesta a votación popular. Esta fue aceptada por una amplia mayoría. En unos años se aseguraron de tener un sistema de autoabastecimiento eficaz, levantaron un muro de cinco metros de roca y avisaron por carta a los pocos jóvenes oriundos de Navalclausa que estaban fuera de que debían volver. El tres de julio de aquel año notificaron al resto de países que iban a cortar sus comunicaciones con todos ellos. En el mismo momento en que el cartero salía de Navalclausa, sus habitantes sellaron el portón de hierro que daba al exterior.
Las guerras y las catástrofes del resto del planeta les dejaron de afectar y las gentes de Navalclausa fueron muy felices durante los años venideros. Si alguien se sentía encerrado y era asaltado por unas ganas terribles de salir a conocer mundo, le daban un pescozón y lo enviaban al psicoterapeuta del Navalclausa. Este trabajaba todos los días del año acodado en la barra del bar con un vaso de vino y se ganaba la vida repitiendo lo mismo: «si aquí tienes un campo que te da de comer, una familia que te protege, un fuego para el invierno, una piscina para el verano, unas abuelas con las que informarte y unas mozas con las que entretenerte, ¿para qué quieres salir?». Con aquel mantra que encerraba una sabiduría milenaria, apaciguaba las ansias de aventura de todo aquel que le consultaba.
Pero la calamidad habría de suceder pronto, pues si la naturaleza aborrece aquello que está tranquilo durante demasiado tiempo, debía tenerle un odio visceral a Navalclausa. Como vaticinaban sus profetas en los discursos de poyete, el desorden llegaría desde fuera. Y una fresca mañana de primavera, una mariposa de más allá del muro decidió sobrevolar el pueblo y posarse sobre el vientre de una joven que dormitaba a la sombra de un naranjo. Tras un breve descanso, batió sus alas de nuevo y trazó treinta y tres círculos perfectos sobre el ombligo de la mujer. Se cercioró de que no había nadie más alrededor y se marchó volando antes de que alguien la viera y la intentara cazar por extranjera.
Martina, que así se llamaba aquella mujer, en cuanto se desperezó y se levantó, se percató de que algo no andaba bien dentro de ella. Atacada por unas náuseas traicioneras, vomitó a los pies del naranjo y se volvió a casa dando tumbos. Los días posteriores presentó unos síntomas muy extraños y discordantes: fiebres altísimas, postración, hambre voraz y euforia. Lo curioso del caso era que los síntomas desaparecían cuando oía a alguno de los músicos de la banda municipal tocar. Entonces se quedaba ensimismada con los ojos entrecerrados, descendía su temperatura hasta valores normales y dejaba los platos a medio comer. El médico y su aprendiz, desvinculados del resto del gremio y sin tener a nadie con quien consultar, catalogaron su dolencia como una intoxicación por polen de naranjo en contexto de insolación. El devenir del tiempo y el abombamiento del vientre de la virginal Martina les hizo cambiar su diagnóstico a embarazo por esporas de origen desconocido.
Aquel milagro, que rompía la monotonía del pueblo, hizo que la mayoría siguiera con miedo, pero bien de cerca, la gestación de Martina. Esta discurrió sin incidencias y dio lugar a su fin a una niña de ojos grandes, redondos y oscuros. La matrona que asistió el parto tomó a la recién nacida y avisó a la madre de que había algo anormal: en lugar de líquido amniótico, la niña estaba cubierta por hilachas de seda. Tras quitarlas con un cepillo, se dio cuenta de que sobre su piel se aposentaba una fina capa de polvo amarillento que sustituía al lanugo de los nacimientos corrientes.
Martina, atemorizada por el tono de voz de la matrona, cogió a la recién nacida. Madre e hija se miraron fijamente, como si intentaran discernir qué tipo de persona tenían delante. Tras dudar unos segundos, la madre le dio un beso en la mejilla a su hija. Mientras lo hacía, notaba cómo las gigantescas pestañas de la niña rascaban sus mejillas con su rápido parpadeo. «Parece un insecto agitando sus alas sobre mi cara», pensó Martina.
Pese a las inseguridades de Martina y la matrona, Alenia, que así decidieron llamarla, creció manifestando unas características físicas puramente humanas. Era la más alta de las chicas de Navalclausa, sus ojos y pestañas enormes destacaban en su rostro afilado y su belleza era de otro mundo. Pero sus rarezas más llamativas eran de personalidad. Desde bien pequeña demostró una naturaleza curiosa. Daba vueltas alrededor del pueblo y con su oscuro mirar buscaba huecos en la pared de roca. Cuando entró en esa edad en la que los niños disfrutan arrancando ramas, rompiendo platos o pisando hormigas, ella inició una extraña afición: golpear el portón de hierro que había sido sellado poco antes de que ella naciera. Se despertaba bien temprano, desayunaba, corría hasta el portón, le daba patadas hasta el mediodía, volvía a casa a comer, corría de nuevo, más golpes, cenaba, dormía y vuelta a empezar.
«¿Por qué no te golpeas los morros, niñata?», le preguntó un día un cabrero al pasar. Al no obtener respuesta, decidió que aquella niña y su manía de golpear la puerta les podían dar un disgusto, así que avisó al psicoterapeuta. Este, alarmado, abandonó su puesto de vigilancia en la barra del bar y visitó a la niña in situ. Alenia no cejaba en sus patadas. Pese a las preguntas del psicoterapeuta, sus discursos, sus frases hechas y sus dichos ingeniosos, la niña no le oía de lo absorta que andaba en su tarea. Golpeaba y golpeaba como si no existiera en aquel mundo nada más importante que los puntapiés. El psicoterapeuta pasó la tarde evaluándola hasta recién entrada la noche, cuando Alenia apenas podía mantenerse en pie y esta volvió a su casa a dormir. Entonces decidió que comunicaría aquel hecho insólito al alcalde al día siguiente. El mayor de Navalclausa le preguntó cuál era su juicio como profesional, a lo que el especialista contestó: «la niña no está muy bien de la cabeza».
Martina quería mucho a su hija, pero sabía que era peligrosa para los demás y para sí misma. Así que apoyó lo decidido en lo que después se conocería como el concilio de Alenia. La niña no sospechaba lo que se le avecinaba. Al atardecer de un doce de mayo, sudorosa y con una sonrisa de oreja a oreja por haber conseguido por fin abollar la puerta, no vio venir a aquel hombre que se le acercó por detrás y le echó un saco por encima. Alenia pataleó y gritó, pero no pudo evitar que la arrojaran al interior de una celda y la encerraran.
La niña no entendía nada. Ella solo quería dar patadas al portón. Y cuando había conseguido su primer triunfo, la primera depresión sobre la dura lámina de hierro, se vio castigada. Estaba triste y confusa. Su madre le llevaba comida, le proporcionaba mantas, le tarareaba melodías rescatadas de su juventud, le hacía compañía durante el día y se tumbaba sobre una manta al otro lado de la reja durante la noche para protegerla de no sabía bien qué… Pero, aun así, no conseguía que Alenia mejorara. Martina estaba entregándole todo a su hija, había tomado la difícil decisión de apoyar su reclusión para que no se hiciera daño con aquel portón ni con lo que se ocultaba más allá y Alenia era incapaz de ver aquel sacrificio. Por su lado, Alenia solo quería dar patadas a aquella puerta, derribarla algún día y hacer el mundo más grande. Martina no comprendería jamás ese impulso.
Una triste mañana, madre e hija se miraron a través de la reja y descubrieron a Martina y Alenia, dos desconocidas que no se comprenderían jamás. En ese momento, Alenia le pidió, sin necesidad de abrir la boca, que la dejara sola. Martina dio media vuelta y volvió a casa, a ese lugar oscuro y recóndito, pero cálido, donde sus pensamientos y sus sentimientos se encontrarían para lamerse las heridas mutuamente.
Cuando Alenia se vio sola, se sentó en una esquina de la celda. Sucumbió a la petición que toda Navalclausa le estaba haciendo e intentó hacer su mundo lo más pequeño posible: cubrió todo su cuerpo con una manta, dobló las rodillas, las abrazó, apoyó su cabeza sobre ellas y se dejó ir. Una densa humedad empapó sus pestañas, sus mejillas, sus rodillas, sus brazos y sus muslos. Apretó los ojos con toda la fuerza de que era capaz, con esa misma obstinación con la que pataleó contra el metal semanas atrás; quería aquellas lágrimas para sí misma y para nadie más. Una balsa de agua y sal creció de sus párpados hacia dentro y nutrió algo que se agazapaba en su interior. Y cuando estaba a punto de rendirse, de comprender lo que todos los demás comprendieron sin tanto esfuerzo, que los espacios pequeños son más cómodos, sus ojos emprendieron el vuelo. Aquella noche dos mariposas salieron de debajo de una manta y escaparon de una cárcel.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

Juan Millón nació en Sabadell, Barcelona, en 1983. Aunque se licenció en Medicina en 2007 y desde entonces trabaja como médico, su verdadera vocación siempre ha sido la narrativa. En su tiempo libre combina el estudio del grado en lengua y literatura españolas con el consumo compulsivo de ficción literaria, cine, series, cómics y juegos de rol.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.










Me ha encantado el cuento escrito por Juan Millón,MARIPOSAS.
Estoy de acuerdo