
Todo empezó hace justo un año, la noche que Ariel se despertó en el momento que no debía. Sin moverse de la cama y escondido por las sábanas oyó pasos, escuchó voces, percibió risas. Sintió una tarea de organización, colocación y vuelta a la calma. Susurros, golpes suaves, objetos desplazados y movimiento continuo. Los sonidos invirtieron el proceso hasta volver a su origen y apagarse en la madrugada. Ariel no era ni es tonto. Si le quedaba alguna duda, esta había sido exterminada, extirpada de raíz por una imprudencia. Los Reyes son los padres.
Pero él quería creer. Y en la primera noche de insomnio de su corta vida, esperando el amanecer para levantarse y atacar los deseados y previsibles regalos, mucho menos valiosos ahora en posesión de la verdad, perpetró una idea que no tardó en convertirse en plan.
Mientras pasaban los días, se agotaba la Navidad, volvía el colegio, atenazaban las rutinas y caían las semanas, Ariel completó una lista de nombres. Una larga lista. Conocidos de la televisión, de Internet, de libros, de enciclopedias, de la historia, de su propia inventiva. Nombres que le gustaban, con buena sonoridad y que hubiese elegido para sí. Eso fue en enero.
En febrero empezó a crear una pequeñísima personalidad para cada nombre. Compró un cuaderno sin líneas ni cuadrículas y escribió una biografía y unos rasgos asociados a cada seudónimo. Quería conocerlos, diferenciarlos, sentirlos. Les insufló vida. La libreta tamaño folio amenazó con quedarse corta. Puso mucho de él en ello. En ellos.
Con el pensamiento concentrado en un objetivo a medio-largo plazo, algo complejo para un niño y su ansia de inmediatez, el marzo lluvioso pasó raudo, casi sin pestañear entre gotas y tormentas. Mucho tiempo en casa pero no ocioso. No Ariel. Aprovechó para portarse bien. Simple y llanamente. Él. Con gestos, ofrecimientos, ayudas desinteresadas. Tragándose envidias y reproches. En el colegio y en el hogar y en las calles. Con conocidos y desconocidos. Siempre la sonrisa al viento. Fue un mes raro. Demasiado amable incluso. De cambio. De adaptación. Para sumar puntos y valía. Pero no era suficiente. Sólo era y era solamente uno.
Por eso empezó a multiplicarse. Sesenta y cinco nombres había en la lista. Sesenta y cinco buenos nombres con una historia detrás y algo importante por hacer. Sesenta y cinco buenos nombres de sesenta y cinco buenos chicos y chicas deseando crecer, existir, ser. En el primer día de abril, Ariel escogió uno de ellos y se introdujo dentro de su piel. En sus horas libres. Cuando caminaba solo hacia el colegio. En lugares donde nadie lo conocía. Adoptó esa personalidad. Intentaba interpretar ese personaje y, por medio de ello, llevar a cabo desprendidas acciones en su nombre. Ciñéndose a su idiosincrasia y carácter, al modo en que lo haría Joan, elegido para ese momento concreto. Cada día una persona diferente. Y se sorprendió de las dificultades que supone ser otro, mostrarse caritativo y además hacerlo por otro y otros. Virtuoso y honesto queriendo ayudar a la gente. Porque la sociedad desconfía del altruismo y lo rechaza. Sospecha de cualquier acto bondadoso carente de interés o beneficio propio. Con lo cual podía pasear horas sin que surgiese nada. Pero no se rendía y no se rindió. Siguió con el plan. No desaprovechó un solo minuto. Apuntó todos los hechos y obras y actos de cada una de sus actuaciones en un archivo de Word cuando el cuaderno se saturó. Y fue poniéndoles nota según criterio propio. Evaluándose.
Una labor continuada en mayo. No podía detenerse hasta completar todos y cada uno de sus protagonistas secundarios, que por días u horas se convertían en actores y actrices principales; sus alter egos. Ayudar con una bolsa pesada. Ceder un sitio en un transporte. Recoger la basura. Reciclar. Pasear a un perro. Buscar y encontrar algo perdido. Jugar con un niño solitario. Acudir y estar. Trabajos sociales y comunitarios a los que se iba ofreciendo e iban surgiendo, cuando surgían. Sin pausa, sin descanso, sin forzarlos, con constancia. Valorando cada acción y causa, pequeñas y mayúsculas. Así, paso a paso, nombre a nombre, personaje a personaje, consiguió completar la lista. De sesenta y cinco chicos y chicas. Pero todavía no era suficiente. No lo sentía así. ¿Una o dos buenas acciones para cubrir todo un año? ¿Para ser merecedor? Empezaba la segunda vuelta, la siguiente ronda.
Aprovechó junio, un mes a caballo entre exámenes, prisas y llegadas con preparación de vacaciones para alternar varias máscaras y disfraces cada día. Cada vez le costaba menos la muda, cada vez los diferenciaba mejor, los hacía más ellos y los convertía en más y menos suyos. Interiorizar y compartimentar la mente. Elegidos según momento, ocasión, oportunidad o vivencias. El o la que más se adecuara al gesto o al reto que iba a llevar a cabo. Una vez ganada la práctica, cambiaba de ser como quien permutaba de traje. Con un ajuste del pensamiento, con una variación de la sonrisa, del tono, de la mirada. En breves duraciones. Con tanto proceso de mutación, alteración y conversión los dolores de cabeza atacaban en aumento, tanto en cadencia como en progresión. Migrañas. Estallidos. Punciones. Demasiada presión. Pero superando esas terribles molestias, y sin compartirlas con sus progenitores ignorantes de su teatro, pudo apuntar uno y más asteriscos, de menor y mayor importancia, a todos y cada uno de los sesenta y cinco elegidos. Locura y caos avanzaban en una estructura que se tambaleaba, solamente sostenida por la buena voluntad y la inteligencia de un niño de nueve años. Sin tiempo o con todo el tiempo ocupado. Que sabía sin saber que algo se le olvidaba y que algo se le escapaba.
Con lo cual, agotado, exhausto, muerto de sueño, en julio descansó. Se olvidó de su proyecto, de su investigación, de su experimento y de la creciente obsesión. Con el curso escolar terminado y las notas sobresalientes, pues no hizo únicamente sus exámenes, se dedicó a él mismo. A labores de su edad: jugar, leer, vegetar, correr, comer, dormir, playa y piscina. Manteniendo las comunicaciones al mínimo y en modo simple. Cero complejidades y alejado de las dificultades. Obviando tareas y responsabilidades. Viviendo en vez de pensar. Con el ordenador apagado y la libreta guardada bajo llaves. Disfrutando de ser un niño, cosa casi olvidada, y por lo tanto siendo infantilmente egoísta. Vacaciones y diversión, comportamiento de manual. Sus padres, si sospechaban, y lo hacían, perdieron motivo. Ariel estaba de vuelta. El viejo y joven Ariel. Y se concentraron en darle una hermana o hermano. Que pronto estaría de camino sin conocimiento de nadie.
En agosto, volviendo al hogar y a la senda original, comprendió dónde estaba el error. Un fallo en los pilares maestros del plan. Era una espina en su cabeza, como un barco varado y abandonado que aún guarda un secreto: ¡se había olvidado de él! Incluso en su pereza estival. Había repartido todas sus buenas acciones e intenciones entre sus otros yos, había vivido para ellos. Pero no había hecho ni realizado nada por sí mismo. Con su nombre. En sus zapatos. Su contador estaba vacío desde marzo. Grave situación, más estando ya en el octavo mes. La Navidad acechaba. Todavía tenía tiempo y margen para corregirse y enmendar, pero le carcomía una ligera angustia. Por la dispersión vacua y entretenida, a la par que necesaria, del mes anterior. No se castigó, no tenía por qué. Hay y habrá otros para ejercer esa función. Y sin demora, se puso a ello. A ser lo que es y siempre fue y será. Un buen chico. Y no de cara a la galería o para sumar puntos. Ariel regresó en el mes del calor.
La vuelta a la rutina, a lo cotidiano, a la normalidad. El retorno al colegio trajo de la mano el comienzo de la siguiente fase. Sin perder ni dejar de lado oportunidades para seguir obrando de la forma correcta con sus mil y una personalidades. Sin olvidarse de sí mismo. Ariel era uno de los nombres, de los sesenta y seis nombres. Ser, estar, hacer. Sin perder de vista el objetivo final a poco de llegar, ya en el horizonte. Empieza la tarea más aburrida: la documentación. Devora bibliotecas, religiones, libros, leyendas, documentales y mitos buscando direcciones postales del domicilio de sus Majestades. Cualquiera que tenga una confirmación y base medianamente seria pese a tratarse de un cuento o palabrería urbana arrastrada por generaciones de narradores y trovadores. Y, no menos relevante, que sea de envío gratuito. Así, aprendiendo una ocupación que le dará réditos en el futuro, acumula unas treinta y seis referencias validadas y que considera legítimas para la fórmula que él mismo se ha impuesto. En diferentes países, lugares, vidas, intermediarios. Treinta y seis códigos postales mundiales donde enviar con garantías las cartas. La dirección, el escondite, el refugio, el almacén, el palacio de los Reyes Magos. Eso fue septiembre.
Octubre amaneció con su cumpleaños. Va por la decena, que no es poca cosa. Un paso a la madurez, a la edad adulta. Ariel se aferra a su juventud e infancia como si fuera humo que se escapa o viento que sopla. Por eso hace lo que hace y es quien es. Para mantener la ilusión. Sigue queriendo que la vida le sorprenda. Sigue deseando creer. En cualquier cosa fantástica, extraordinaria, fuera de lo normal: la magia, por ejemplo. Le gustaría no crecer, aunque lo sabe inevitable. Y también anhela cosas de los adultos que ahora no están a su alcance, porque conoce todas las posibilidades que se ofrecen y abren a los mayores y sólo a ellos. Pero sin prisa. Aprovechará al máximo y también rentará el tramo que le queda y hasta donde le permitan ser niño. Con todo, el mundo no se detiene, y Ariel tampoco. El reloj siempre avanza hacia delante. Lee y relee su archivo; cada nombre, cada personalidad, cada cosa que han hecho. Y a ello le adjunta y le asigna un tipo de zapato. Sesenta y cinco pares nada menos, junto con los suyos. Ahora toca conseguirlos. Con el dinero de su regalo de aniversario. Con sus mínimos ahorros. En rastrillos, en contenedores de ropa, en puestos de segunda mano, en la basura, en casas de amigos de sus padres con hurtos benéficos. Siendo dura la recolecta, es peor aún encontrar un lugar donde esconderlos ajenos a los inquisidores y demasiado amorosos ojos de sus padres. Que vuelven a sospechar y algo traman a la vez. Al trastero, al pozo del fin del mundo. A la puerta siempre cerrada y clausurada. Al sótano misterioso. A la entrada de la habitación prohibida. Al almacén de secretos. Al abismo insondable que sólo se abre el siete de enero para guardar juguetes viejos, tirar y desechar aún más viejos y hacer sitio a los nuevos. Habrá mucho movimiento esta Navidad. Se ríe pensándolo y acumulando calzado pulcramente ordenado.
Noviembre es un atardecer que Ariel pasa redactando cartas. Una tras otra. De forma ordenada y organizada. Con letra cuidada y manuscrita. Para cada uno de los treinta y seis destinos repite las educadas fórmulas, la emoción, los deseos y peticiones sabiamente elegidas y acordes con cada una de sus variadas personalidades. Treinta y seis cartas por cabeza y mente, y pasar a la siguiente. Cada tarde tras cumplir con sus deberes. Sin calle, sin apenas amigos, sin televisión, sin consola, sin Internet, sin juegos. Sólo el libro de turno antes de dormir. Entregado a una causa, a una misión. A la última ilusión y esperanza por ella. Treinta y seis por sesenta y cinco son dos mil trescientas cuarenta cartas, dejando las suyas propias para el final. Bien repartidas volarán por el globo terráqueo, con lo más profundo de sus anhelos. Allí y así le nació el callo de escritor que ya nunca desaparecerá.
Qué plácido es el último mes del año. Resguardándose de la llegada del frío. Introduciendo las cartas en sobres. Escribiendo direcciones. Aprobando exámenes. Llenando buzones. Limpiando muchos zapatos. Actuando por él y por todos. Esperando y aguardando con impaciencia la festividad estrella de diciembre. Ocurre que la correspondencia es entregada a las bocas amarillas el día dieciséis, con calculado plazo. Las notas llegan desde el colegio y son buenas. La Navidad llega y es buena. En casa todos parecen contentos, pero sus padres podrían estarlo más, un resquemor mudo les carcome. Pese a la apariencia de orden, Ariel desconfía, como todos desconfiamos cuando la vida funciona demasiado bien. Pero los eventos y cenas, familiares y amigos, la Nochebuena y Papá Noel para quien no hay remedio, los primeros regalos individuales y el cambio de año… todo ello le atrapa. Le embarga. Y le hace feliz. Vuelve a ser un niño que espera. Efectúa autobalance y han sido doce meses muy buenos, de mucho trabajo. Que nadie creería. Algo malo va a pasar…
Un nuevo enero despierta por fin. Y pilla a todo el mundo durmiendo en unas u otras horas. Algunos por resaca, otros por cansancio, los afortunados por pereza y el resto por inconsciencia y falta de peso en la realidad. El enero de este nuevo año tiene planes. Casi tantos como Ariel. Es uno de esos crueles meses primerizos. Enero llega revoltoso y quiere cambios. La madre de Ariel se cae por las escaleras para iniciar ciclo en busca del desayuno familiar. Su padre se preocupa por ella y por alguien más en el hospital. Todo se acelera. Se acabó la Navidad. Ariel alterna entre su domicilio vacío y la fría y aséptica habitación donde cuidan a su madre médicos y máquinas. Nadie quiere decirle lo que en verdad pasa, y él tampoco quiere pensarlo y mucho menos asumirlo. Su madre tiene la pierna rota junto con muchos golpes y contusiones. En el estómago. Nada más. Nada menos. Cuando llega el día cinco saben que el ingreso se alargará, y que el resultado de las pruebas se hace esperar para confirmar lo mejor o lo peor. Una confirmación, en cualquiera de los sentidos. Enero ríe. La esposa, al mando incluso desde la cama blanca, obliga a su marido a ir a casa con su hijo. Para hacer las cosas bien, como se deben. Para cumplir con la tradición ellos dos, por los cuatro. Y que le lleven los regalos a la mañana siguiente. “Puedo pasar esta noche sola” dice ella. Ariel tiene cientos de sentimientos enfrentados. Ha trabajado muy duro para ver en horas el resultado de un experimento que apenas importa en este momento. Pero se obliga al igual que sus padres. Finge ir a dormir. Se sorprende escuchando a su progenitor llorar mientras coloca los regalos del dolor y la incertidumbre. Le escucha desfallecer en su cama demasiado grande. ¿Cuánto hace que no duerme? Sabe que ha caído rendido. Al fin. Se levanta al salón y se le cae el alma cuando ve los paquetes mal envueltos, tarea de su madre ausente. Ariel continúa la labor. Baja y sube, carga y deposita. Coloca todos los pares de zapatos, los sesenta y cinco, ordenados con una tarjeta que remarca cada nombre, en filas, en alturas, por todas partes, con el suelo completo y los muebles a rebosar. Alrededor y junto a los tres más importantes. La obra, contemplada desde la puerta como si hubiera sido tarea de cualquier otra persona, le sorprende y sobrecoge por su inmensidad. Aunque falta uno y su hueco ha dejado libre. Así se va a dormir. A intentarlo al menos. A darse una oportunidad. Le cuesta creer. Que sea lo que tenga que ser. Que su madre se ponga bien. Y durmió. Y vaya cómo durmió. Y vaya cómo soñó.
Se ahogaba. Entre cajas y envoltorios de regalos. Intentaba nadar para subir y salir de entre ellos. Movía los brazos para ganar espacio y aire alejándolos de sí. Con éxito nulo. A cada envite las cintas se enredaban entre sus brazos. El papel multicolor cortaba fina su piel. Las pegatinas de felicitaciones le marcaban e intentaban introducirse por su garganta, anegar la respiración angustiosa. Dejó de luchar para protegerse. Para sobrevivir un tiempo finito y contado mientras la sepultura le soterra. Unos segundos más. Hasta que oye a su madre gritar, desgarrada, aterrorizada. Tiene que ayudarla, debe ir. Vuelve a la guerra por salir, por escapar. Para salvarla. Su padre se une al coro y a la canción del grito. Alguien o algo llora y rasga el velo. Quizá él mismo. Cuando asoma la cabeza le envuelve la oscuridad. Está encerrado. Entre cuatro paredes y una tapa. De cartón. Y la caja no cede. No se abre. Se encoge. Se pliega, le constriñe. Hay algo con él. Algo pequeño que se aferra a Ariel. Que quiere ser protegido. Ariel abraza al minúsculo ser usando su cuerpo como barrera, como armadura. Se interrumpe el llanto dentro y fuera y se detienen los gritos en el mundo. Sólo dos respiraciones en una caja cerrada. Y dentro del sueño, de la pesadilla, protector protegido y refugiado, vuelve a dormir.
Le cuesta largo rato a su padre despertarle, cosa lógica, pues debe arrancarle y traerle de vuelta desde varios niveles oníricos. Pero a base de palabras y toques suaves la fórmula mágica acaba por funcionar. Palabras de cariño y pena.
―Despierta Ariel. Es la mañana de Reyes.
Ariel vuelve desde la irrealidad a la consciencia. Todos los estímulos golpean sus sentidos a la vez. El sueño, el viaje, la caja, el otro, sus significados. El rostro macilento y rojizo de su padre con ojeras húmedas. La ausencia de sonidos. Los tres Reyes. La falta de reacción. Su madre lejos. Lo que puede o no puede haber pasado. Todavía no ha sucedido nada. Hay tiempo…
Se levanta e incorpora de un impulso. Deja atrás la cama y a su padre y corre por el pasillo. La puerta de acceso al salón está cerrada. Eso lo explica. Su progenitor le sigue cansino arrastrando los pies. La puerta se abre. Los parpados caen para incrementar el suspense y vuelven a su subir franqueando los ojos. Las pupilas se dilatan.
Cajas, paquetes, lazos, tarjetas, bultos, regalos. Cientos. Colocados en arquitectónico equilibrio alrededor del calzado oportuno y adecuado. Diferentes formas, ángulos, tamaños, colores, olores. El salón está cubierto y completo en las tres dimensiones y ejes. Hay pequeños pasillos y senderos intencionados donde caminar con un pie delante de otro para poder acceder a todos los presentes. Ariel ni siquiera se escucha gritar. Su padre no tiene fuerzas para ello.
¡Es una ciudad de regalos!
Es verdad. Los Reyes Magos son verdad. Los mitos son ciertos. Las leyendas no mienten. Es la realidad quien ha olvidado, quien engaña y confunde. Solamente hay que creer y reforzar esa creencia con esfuerzo e ilusión. Sin dejarse vencer, sin permitirse la derrota. Han sido los adultos quienes han crecido, han jubilado y matado la magia. Que ya apenas trabaja y tiene seguidores. No le hace falta abrir los obsequios, que lo hará, todos y cada uno, para saber que contienen exactamente cuanto deseó y cuanto pidió en cada carta. Pero esta nueva certeza a la que su padre no conoce modo de reacción se difumina ante la imposibilidad de actualizar dichos deseos. Adulto y niño se miran. Cogen los tres paquetes sobre las botas de su madre. No hablan. Se agarran de la mano. Se van al hospital.
Ella duerme. Plácida. Tranquila. Ajena al mundo y la existencia que han cambiado y aún está por más cambiar. No han encontrado ningún médico por el camino. Los pasillos están desiertos, aguardando. No hay tiempo para ir a buscar a nadie. Ella, la madre, abre los ojos despacio, a lenta cámara. Las pupilas le brillan, el verde es más verde. Ríe sin control continuando un sueño feliz y una buena noticia. Ríe y contagia a su marido. Ríe y contagia a su hijo.
―Está bien. El bebé está bien.
Padre abraza a madre abalanzándose cuidadosamente. Todo cuanto puede mientras la aprieta y aferra entre sus brazos no queriendo dejarla nunca. Ariel entiende lo que siempre entendió y abre la puerta a la comprensión de lo que llevaba meses negando por miedo. Se guarda la llave. Se une al abrazo. Todos ríen. Todos festejan. Con los regalos olvidados no por mucho tiempo. Ariel primero desea, luego solicita en voz muda, y luego, dentro del mismo segundo, reúne el valor para solicitar poder elegir el nombre de su hermano o hermana. Los padres aceptan encantados. Escoge los dos mejores de su lista, los que mejor se portaron. A quienes sentía más cerca. Así ya tendrá ofrenda de nacimiento. Sus primeros regalos. Su primer regalo.
Eva o Iago.
Ya pueden colocar la cuarta pareja de zapatos.
EPÍLOGO
Si esto fuese una película, la cámara saldría por la ventana de la feliz habitación y se iría alejando del núcleo de alegría y abriendo plano de la ciudad, del cielo, del horizonte. De una promesa por un futuro mejor.
Esto no es una película.
Fuera nieva, la primera capa blanca de la Navidad que termina cae desde lo alto donde alguien mira satisfecho. Alguien que es uno y no tres. Anciano y desnutrido por la falta de fe y función. Que hacía mucho que no cumplía con su profesión más allá de pequeñas dádivas anónimas. Tiempo ha que no veía una sonrisa sincera. La gente ha olvidado y ya no saben pedir ni cómo pedir. Y piensa desde su eterna vejez, comprendiendo lo que Ariel ha hecho y es capaz. Podría ocupar su lugar y llevar su carga, otorgándole libertad al fin; realidad tangible fuera de creencias. Le dará margen al niño, no mucho.
“Que disfrute ahora. ¿No pidió formar parte de la magia? Así será…”
Relato no nominable al I Premio Yunque Literario.

Román Sanz Mouta es un autor nómada y amante de la metamorfosis. Traspasa con sus historias los límites, trasgrediendo en cada género para ofrecer libertad a todo un estilo y simbología propias que convierten al lector en protagonista; con importantes tendencias lovecraftianas e inmersivas.
Ha publicado las novelas «Intrusión» (onirismo sobre la memoria, Ediciones Camelot 2016), «De Gigantes y Hombres» (fábula, Lektu, 2018), y «Benceno en la Piel» (humor y terror Pulp en Gijón, Editorial Maluma 2019).
Es redactor en la web Dentro del Monolito, y ha colaborado, participado o ha sido seleccionado durante los últimos seis años, con su capacidad dispersa para el relato, en diversas antologías, revistas o delirios cualesquiera como: Insomnia de S. King, Vuelo de Cuervos, Círculo de Lovecraft, NGC3660, Castle Rock Asylum, Boletín Papenfuss, Los52golpes, Terror y nada más, Tentacle Pulp, Testimonios Paranormales, Diversidad Literaria, Cuentos de la Casa de la Bruja, colección «Show Your Rare», Terminus, Space Opera «Dentro de un Agujero de Gusano», revista Los Bárbaros edición especial “Noir” New York, 2Cabezas y su “Clark Ashton Smith; Cuentos de Extrañeza, Misterio y Locura”, revista Mordedor, revista Preternatural, Penumbria, Underwrizer, el Kraken Liberado, Avenida Noir, El Yunque de Hefesto o Calabazas en el Trastero
Todo ello de fácil localización, y en su mayoría gratuito, disponible en su twitt fijado. Siempre profundizando en lo extraño, absurdo, surreal o terrorífico-esperpéntico.
Gallego de nacimiento y asturiano de adopción, este vagamundos de la imaginación reside en Vegadeo mientras completa su trasvase a la locura…
Román W. Sanz Mouta (@RomanSanzMouta) / Twitter
https://dentrodelmonolito.com/roman-sanz-mouta
OBRA LARGA PUBLICADA:
Intrusión: Ediciones Camelot en 2016. Una ficción transgresiva de suspense onírico sobre el origen y el funcionamiento de la memoria.
De Gigantes y Hombres: Autopublicado en Lektu en 2018. Una oda surrealista y abstracta en clave de aventura que homenajea a la imaginación y la literatura.
Benceno en la Piel: Editorial Maluma 2019. Un delirio Pulp de humor y terror sobre un virus durante la semana negra de Gijón, que cierra la ciudad afectando y transformando a cada cual según su personalidad.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten. Y cuando lleguemos a la cifra de diez (entre todos los niveles), sortearemos mensualmente uno de los libros reseñados en: www.elyunquedehefesto.blogspot.com (Sorteo solo para residentes en España).
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.






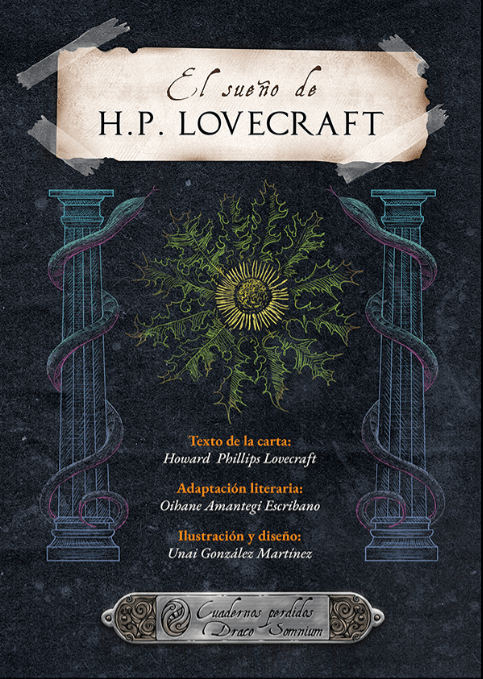


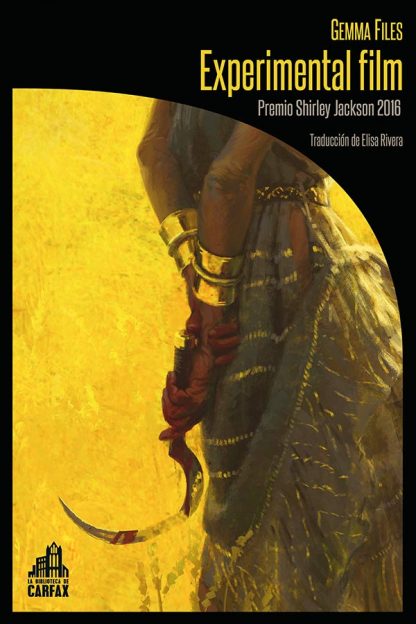
Buenos días, un relato ideal para estas fechas, todavía recuerdo cómo se reían de mí en el colegio, con 9 años ya, porque aseguraba que mi padre era el rey negro; pobres imbéciles, la única que veía vestido de rey a mi padre era yo. Cuando supe la verdad, ni me importó, mi padre seguía siendo el rey negro para otros niños, y para mí.
Creo que es la ficción más real que he leído en mucho tiempo, fantasía y realidad conjugadas de forma impecable. Me ha encantado.
Mi padre ya no está, pero mi hermano continúa la tradición a su manera, se viste de Santa y visita a mis sobrinos cada nochebuena (se hace el mudo) ver a los niños comunicarse con él y ese brillo en los ojos, los nervios que pasan…si no fuese por eso, ¿para qué la navidad?
Hoy os dejo casi un cuento, muchas gracias por el relato.
Laura
Así es, Laura. Sin ilusión, la navidad no tiene sentido. Hay que pelear por mantenerla o, al menos, por que los niños no la pierdan. Es muy bonita la tradición de tu padre y tu hermano. Y sí, pobres imbéciles quienes no creían que tu padre era el rey negro. Ellos se lo perdieron!!
Gracias por tu comentario. Nos ha encantado saber más de ti.