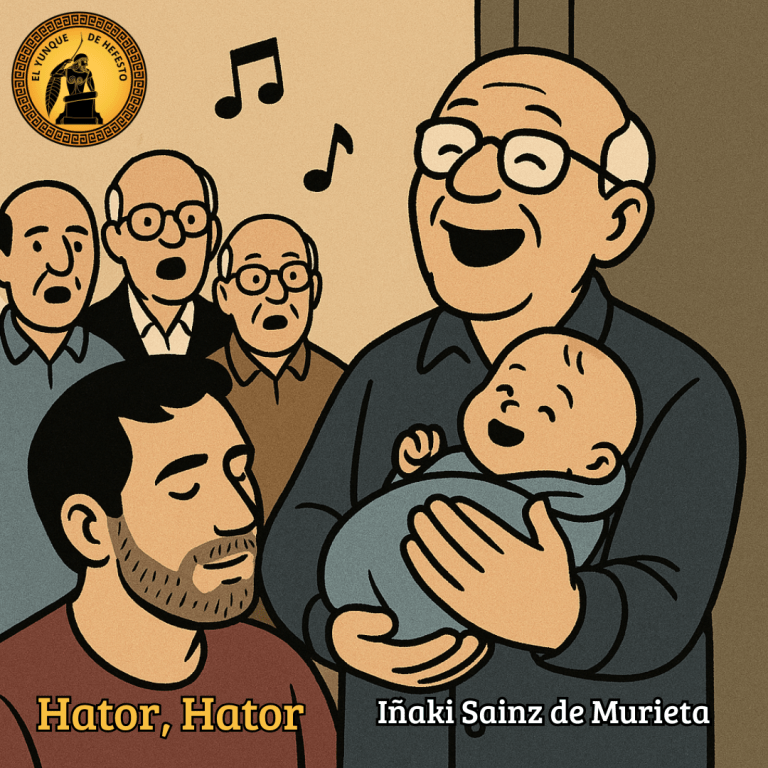—Sigamos —ordenó ella, con un aplomo que no admitía réplica.
Desconcertado, se demoró aún un poco más en contemplar aquel cielo plúmbeo, de ceniza, enmarcado por tejados antiguos y capiteles temblorosos, mutables y tornadizos, como si estuvieran vivos.
No fue capaz de entender dónde se encontraba, ni cómo habían llegado hasta allí.
—Vamos —insistió ella, impaciente.
Vio su mano extendida, una mano tan blanca que resultaba casi transparente. Sus dedos apenas la rozaron, pero la sintió helada, con un frío que no era de este mundo. Por primera vez, logró distinguir el color de sus ojos: eran de un gris de metal, que contrastaba con la cabellera negra que enmarcaba las facciones incorrectas.
Su cabello también se había transformado. Estaba bien seguro de que antes su tono era distinto.
—Tenemos que apresurarnos. Ya es casi la hora —insistió la mujer.
—¿Dónde estamos? —intentó retenerla—. No conozco este lugar. ¿Cómo fue que llegamos aquí?
—Lo que debería importarte es el cuándo —le respondió ella—. Acaba de amanecer el 13 de octubre de 1628. ¿Es que no lo notas?
Lo dijo con toda la seriedad del mundo, de manera que no le quedó más remedio que aceptarlo, como si fuera inevitable.
—¿Por qué? —quiso preguntarle, pero ya para entonces apenas alcanzaba a distinguir, por entre el gentío, la evolución de su cabellera, como el aleteo de un ave, y tuvo que darse prisa para no perderla.
Aunque, por supuesto, ella no iba a permitir que eso sucediera.
La turbia callejuela, tortuosa y angosta a más no poder, estaba colmada de gente, que caminaba toda en la misma dirección, tropezando y estorbándose. En algunos lugares el trayecto se hacía tan estrecho que con solo extender los brazos, le habría sido posible tocar las paredes leprosas de ambos lados. Vio, con una mezcla de aprehensión y asco, las facciones famélicas de la muchedumbre, los ojos de un brillo febril, sus bocas desdentadas, los harapos uniformes, parduzcos y hediondos con que sé que envolvían. De sus gargantas brotaba un gorgoteo rudo, saturado de vocales guturales y ásperas. Le costaba diferenciar los hombres de las mujeres.
También había repicar de campanas, y un coro lejano que los precedía, como si siguieran a una procesión religiosa.
—¡Espera! —casi tuvo que gritarle— ¿Quién es toda esta gente? ¿A dónde van? ¿Qué idioma es ese en que hablan?
—¿A dónde van? A Aceldama, claro. ¿A dónde más podrían ir?
También hacía frío: un frío que calaba, como no lo había sentido nunca antes.
Pensó que todo aquello carecía de sentido, igual que carecía de sentido que se empecinara en seguir alucinado a aquella mujer, a la que apenas conocía.
En efecto, Gabriel estaba bien seguro de no haberla visto jamás antes de ese mismo día. En la sórdida librería de viejo del pasaje subterráneo, que vegeta encajonada entre la barbería y una turbia agencia de gestiones, coincidieron insólitamente en una misma edición decimonónica del Malleus Maleficarum, de los piadosos dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Gabriel no había llegado a esa obra inescrutable y anómala por algún afán de conocimientos arcanos: el propietario de la librería, un anciano imponente, lo había invitado (o más bien, compelido) a entrar, tras verlo escudriñando sin mayor interés en la mesa en la que exponía los volúmenes descabalados en remate. Doblegada su voluntad, no había sido capaz de oponerse, con la inevitabilidad de un sueño.
Entre el vocerío bronco alcanzó a discernir lo que creyó una frase repetida.
—¿Qué es lo que dicen? —le preguntó, cuando alcanzó al fin a ponerse a su lado.
—Ignis purificat… Feuer reinigt… El fuego purifica —contestó ella, con un mohín de repugnancia.
Cruzaron una plaza, amplísima, de tierra fangosa y putrefacta, sin un árbol, oprimida por edificios grises con techumbres de pizarra, con ventanas que semejaban cuencas vacías, y bloqueada en su extremo más lejano por las torres ominosas y adustas de una iglesia, en cuyos techos picudos se enredaban como serpientes volutas de niebla.
Sus manos se habían rozado al ir en procura de aquel volumen, cuyo atractivo era el de una serpiente, colocado en un anaquel poco más que a la altura de sus ojos. El tacto gélido y coriáceo de aquella piel lo había hecho estremecerse, y aún más por cuanto se encontraba bien seguro de que hasta un instante antes, en ese pasillo, uno de los cuatro de la librería, no había nadie más.
Eran unos dedos largos, sarmentosos, repulsivos, saturados de anillos de ónix, turmalina y azabache, de piel apergaminada y uñas largas y amarillentas.
—Disculpe usted —escuchó la voz de la mujer por primera vez, aunque le resultó imposible armonizarla con aquella mano de vieja bruja. Al volverse para mirarla se vio cara a cara con una joven muy pálida, alta y llamativa, de facciones imperfectas, con la nariz levemente torcida, de ojos de un color indefinible y la cabellera oscura veteada de canas. En sus rasgos había algo de pretérito, de nobilísima antigüedad, como si de una miniatura rescatada de un manuscrito iluminado se tratara. Iba ataviada con un vestido muy ceñido, de negro riguroso, sin el alivio de la menor nota de color, y portaba en el cuello una bolsita de arpillera colgada de un bramante, cerrada con unas bruscas puntadas de hilo negro.
—No, discúlpeme usted a mí —le ripostó Gabriel, ofuscado. La presencia de aquella mujer le produjo una sensación extraña, como de vértigo o vacío.
—¿Le sucede algo, señor? ¿Le falta aire?
Por fortuna, aquello pasó enseguida.
—Estoy bien. Cualquiera diría que buscábamos el mismo libro. ¿No le parece curioso? —se envalentonó.
—Así parece —y le dio la impresión de que ella se ruborizaba.
Tras otras trivialidades por el estilo, Kramer, Sprenger y el Malleus Maleficarum, pasaron al olvido, y asombrándose de su osadía y sin entender muy bien cómo, se encontró invitando a la muchacha a tomar un café. Ella rió, complacida, tapándose la boca con la mano. Los anillos de ónix, turmalina y azabache continuaban allí, pero los dedos ya no semejaban para nada aquel manojo de esparto que hacía pensar en los de una arpía, sino que ahora eran gráciles y lozanos, con las uñas pintadas de un circunspecto rosa pálido.
—¿Todo bien, señor Pereira? —escuchó que el viejo le decía, apareciendo de improviso al final del pasillo. Este era alto y fornido, con torso de luchador y gruesos anteojos de montura de pasta. Hasta donde podía recordar, era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y, a decir verdad, ni siquiera tenía idea de cómo pudiera conocerlo.
—Sentí un golpe y temí que usted se hubiera caído. O que hubiera dejado caer alguno de los libros —continuó, desconfiado.
—Como puede ver, no ha ocurrido nada de eso.
—¿Estaba hablando solo?
Gabriel se volvió hacia la muchacha, cuyo nombre aún ignoraba, y vio que había tomado de la estantería un tomo de gruesas tapas verdes con repujado dorado, y que fingía estar ensimismada en su lectura, pasando las páginas con lentitud.
—Todo está bien. Se lo juro.
—Perfecto entonces. Pero le agradezco que se apresure: ya estamos a punto de cerrar.
Eso era mentira, pues apenas pasaban de las tres de la tarde.
—Descuide. Ya casi termino.
Por fin el viejo se retiró, dejándolos solos de nuevo.
—Vamos —dijo ella, tras retornar el libro al anaquel—. Se hace tarde.
¿Tarde? ¿Tarde para qué?
Había pensado llevarla a la cafetería que quedaba a la entrada del pasaje, subiendo las escaleras mecánicas. O quizás no: la verdad es que había hecho la invitación de manera puramente maquinal, sin planear nada, pues no se le había ocurrido que pudiera aceptarla. De todas maneras, aquel café era un lugar agradable, con una vidriera de cristales coloreados, como de iglesia, que aislaba un recoveco de paz de la furia de pasos febriles sobre la calzada.
Pero ella no consintió en dirigirse hacia allá. Tomándolo con delicada firmeza por el codo (sus dedos seguían helados), lo llevó en sentido contrario.
—No, mejor por aquí —y lo condujo a través de una suerte de puerta excusada que se abría del lado izquierdo la galería, hacia una decena de anchísimos escalones de piedra que descendían aún más. Gabriel estaba seguro de jamás haber advertido antes, ni la puerta, ni los escalones, lo que le extrañó, pues conocía aquel pasaje de toda su vida.
Era claro que aquellos peldaños estaban allí desde hacía muchísimo tiempo, pues se encontraban desgastados por los surcos paralelos dejados por los pies de innumerables generaciones.
—No recuerdo haber bajado por aquí antes —intentó atajar a su acompañante—. Ni siquiera sabía que hubiera aquí otro sótano, y mira que estoy acostumbrado a…
—Es que no lo hay.
Los escalones desembocaban en un corto pasadizo oscuro, que olía a moho, y este a lo que parecía ser un gran parque arbolado bajo el cielo plomizo. La presencia de aquel gran espacio abierto en el medio de la ciudad terminó de desorientar a Gabriel, al igual que el frío que le atería y los nubarrones preñados de lluvia.
—¿Qué parque es este? ¿Cómo llegamos aquí?
—No preguntes, solo apresúrate. Pronto entenderás…
Casi tuvo que correr para no perderla de vista. El sendero de tierra, lodoso, lleno de baches y zigzagueante entre los árboles, le hacía difícil avanzar.
—Es allá —oyó que ella le decía por fin, cuando ya estaba a punto de quedarse sin aliento.
Enfrente vio una línea dispareja de construcciones grises, de las que ascendían una miríada de columnas de humo, y al amparo de las cuales se arracimaba una muchedumbre de insectos convulsos. Pero los insectos resultaron ser personas (y también jamelgos famélicos y bueyes macilentos, de cornamenta retorcida) y no les resultó difícil mezclarse con ellos, sin que parecieran advertir su presencia. Fue así como llegaron a la plaza y como se encontraron frente a aquella iglesia extraña, de fachada estrecha y con sus dos torres altísimas, casi sin adornos, culminadas en chapiteles en punta.
También esto lo dejaron atrás, y otra vez una breve caminata, arrastrados ahora por el gentío, los devolvió a las afueras del poblado, hasta una amplia explanada en la que aparte de fango putrefacto y la muchedumbre de cuerpos excitados envueltos en andrajos que hedían a carroña, había algo más: cinco postes clavados en el suelo, a manera de patíbulos, y rodeados de haces de leña.
La muchedumbre calló un instante, y enseguida comenzó a prorrumpir al unísono una suerte de letanía.
—¿Qué dicen ahora? —le preguntó a la mujer.
—Están orando —oyó que ella le respondía, ajena, como entre sueños, pero con un dejo de encono— para que el mal no prevalezca.
Un breve cortejo de hombres armados y otros con vestiduras judiciales o sacerdotales, se abrió paso por entre la muchedumbre. Arrastraban tras ellos a un quinteto de prisioneros aherrojados; los cuerpos descoyuntados se debatían y pugnaban, y llevaban los rostros cubiertos con capuchas mugrientas. A medida que los embozados avanzaban, la actitud de la muchedumbre se transmutaba, y la letanía se transformaba en alaridos de odio y furia, acompañados de una lluvia mixta de excrementos, piedras filosas y restos de verduras podridas. En dos oportunidades alguno de los prisioneros resbaló y fue a parar de cara en el fango pestilente, sin que nadie se molestara en auxiliarlo.
—¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué tanto odio? —interrogó a la mujer, indignado por el trato que la turba les daba a los desconocidos. Se fijó entonces en que ella había escamoteado la bolsita de arpillera a través del escote del vestido
—Porque son como animales —le contestó ella, y en sus facciones imperfectas percibió un mohín de asco y rencor—. Porque desprecian todo lo que es sabiduría…
Se quedó unos segundos como ensimismada.
—Es preferible —continuó sin aviso y con amargura— que antes del final, lo sepas todo. El príncipe obispo Philipp Adolf von Ehrenberg ha decidido limpiar sus tierras de todo el mal que las ha infectado. Hace unos días encontraron a un niño vagabundo, y también a cuatro extranjeros, tres hombres y una mujer, durmiendo en el mercado. La justicia no ha estado remisa, y ahora triunfa de nuevo. Feuer zerstört den Körper, reinigt aber die Seele.
Desnudaron a los prisioneros y los ataron con prolija brutalidad a los patíbulos. Uno de ellos, un niño esquelético y con las piernas torcidas, no cesaba de gimotear. El último de la derecha, que le resultaba vagamente familiar, tenía la piel surcada por señales cárdenas, y una crencha grasienta y apelmazada de sangre le escondía las facciones. Los hombres con vestiduras judiciales o sacerdotales se apartaron, y sin más trámites los soldados arrojaron sobre la leña haces de paja llameantes.
La muchedumbre rugió, excitada.
Gabriel apartó la mirada, con el estómago revuelto, incapaz de soportar más, Sabía que tenía que huir de aquel lugar maldito, pero sus pies parecían enraizados en el lodo.
—No —escuchó la voz de la mujer, ahora muy distante—. Es importante que ahora mires.
Incapaz de desobedecer, levantó los ojos. Su mirada cayó sobre la del desconocido que se encontraba atado a la última pira, y por entre la humareda (apenas había llamas todavía) descubrió que este lo miraba con fijeza.
Reconoció aquellos ojos, aquellas facciones: eran innumerables las veces en que las había visto reflejadas en el espejo.
—Solo mira —ordenó de nuevo la voz de la mujer, cada vez más remota.
Aquel rostro lacerado sonreía. Y aún seguía sonriendo cuando Gabriel descubrió por fin que ya las llamas le lamían las piernas, provocándole un dolor inconcebible, mientras gritaba pidiendo clemencia, al tiempo que veía a la mujer de facciones imperfectas retroceder junto con su acompañante por entre la muchedumbre hasta perderse en ella, dejándolo convertirse en un puro aullido en el fuego.
Relato nominable al IV Premio Yunque Literario
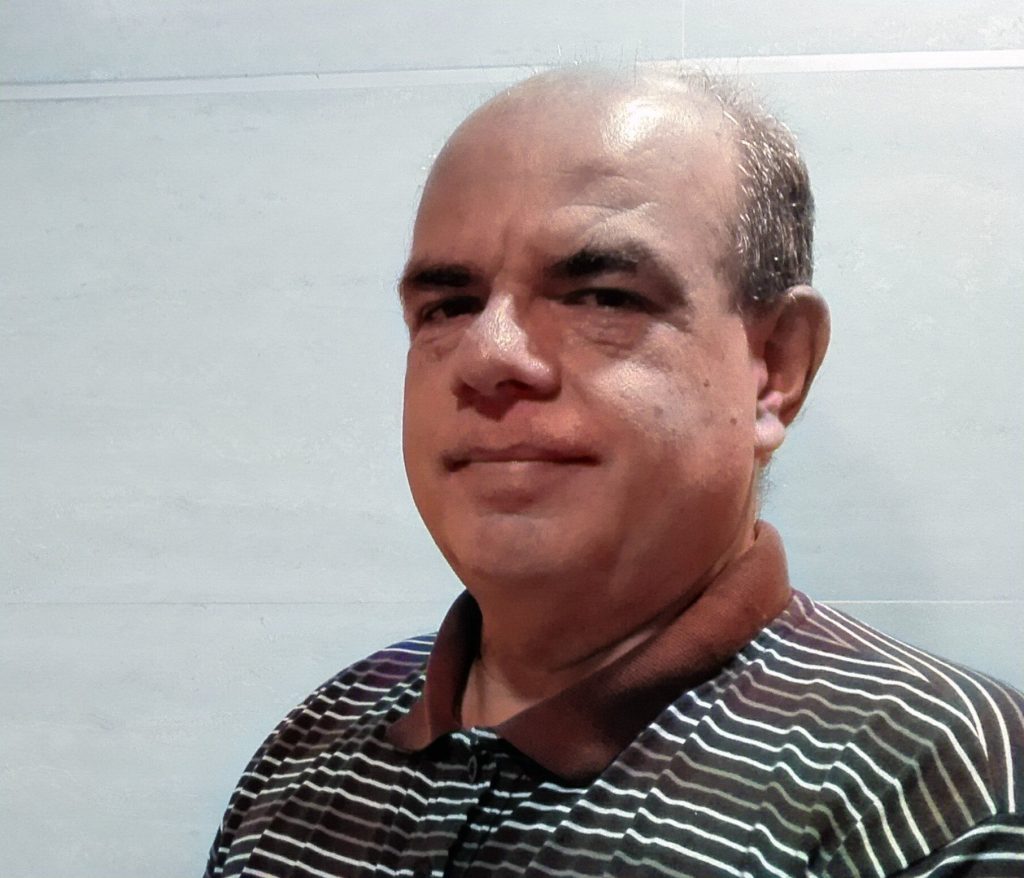
Javier Garrido Boquete.
Caracas, Venezuela, 1964, Médico, residente en la Isla de Margarita. Primer Premio (mención Narrativa), en el Primer Concurso Literario “Simón Bolívar” (Juan Griego) por su libro de cuentos “Viernes”. En 1991 Primer Premio (mención Narrativa), en el Concurso Literario de FONDENE (Nueva Esparta). Libro de cuentos: “La muñeca descalza”. Mención, en 2017 en el II Concurso de Cuentos “Salvador Garmendia”. Tercer lugar en Concurso De Abreu 2022 y finalista en 2023. Ha publicado en Axxon, Transtextos, Letralia, Oportunity, Weirdreview, SciFdI y Círculo De Lovecraft.
Publicaciones:
Viernes (cuentos). Porlamar, 1992.
La muñeca descalza (cuentos). Porlamar, 1993.
Abaddón y otros cuentos siniestros. Amazon, 2018
Twitter: @Brucknerillo
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.