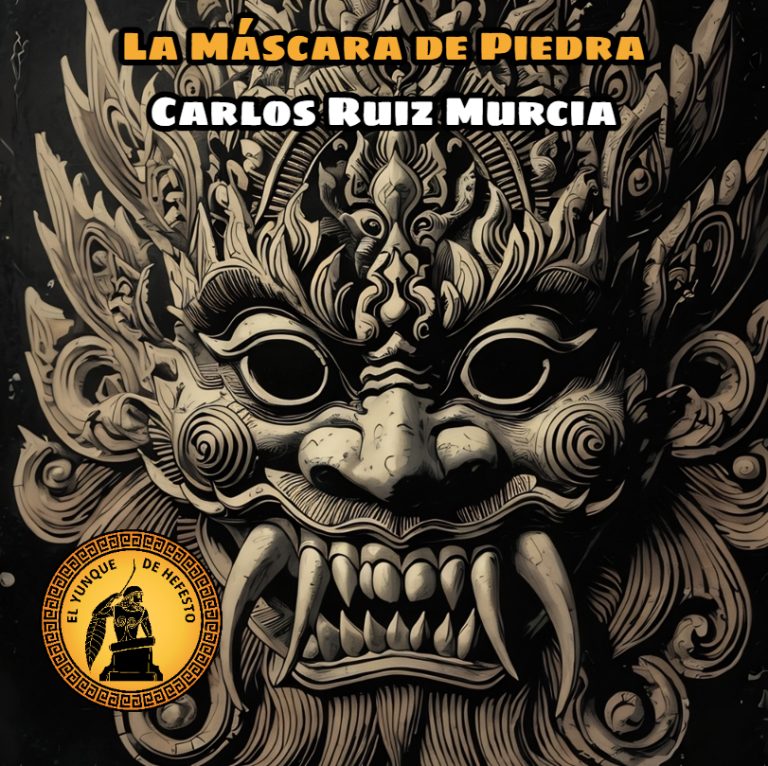Era una chimenea de pie, rectangular y de ladrillo rojo. Su interior, tan negro y profundo que parecía no tener fin, estaba cubierto por una capa de ceniza. Se encontraba incrustada en la pared central de la biblioteca como una reina en su trono. Y poseía un poder raro: una faceta oculta tan inverosímil… que Adela y yo tardamos un tiempo en poder asimilarlo.
La primera vez que descubrimos su secreto fue el día que nos vino a visitar la tía Gertrudis. Esta había venido a conocer la casa a la que nos acabábamos de mudar y que Adela había elegido en un barrio tranquilo, lejos de la vida agitada del centro. Porque, como ella misma le explicó, le ayudaría a calmar sus nervios y su continuo insomnio.
Nada más entrar, condujimos a la tía por todas las habitaciones como si se tratara de las salas de un museo y nosotros fuéramos los guías. “Y aquí el despacho, y aquí el comedor, y aquí la sala de aseo…”, mientras esta se ajustaba sus gafas de culo de vaso e intentaba vislumbrar los lugares a pesar de tan pobres explicaciones. Al mismo tiempo, su barbilla arrugada asentía con la misma devoción que una alumna aplicada de bachillerato a la que fueran a poner una nota en la visita guiada (si es que existe una asignatura así, lo cual dudo).
Al llegar a la biblioteca, la tía Gertrudis exclamó: “¡Menuda colección!”. Allí descansaban títulos de libros con nombres de personas de las que jamás había oído hablar: una extraña herencia que nos había dejado el antiguo inquilino, un abuelito tan arrugado y singular como estos. Paseó la mano por los lomos de los polvorientos ejemplares, como si de verdad le impresionaran (porque yo no la había visto abrir un libro en mi vida, todo hay que decirlo), para acabar deteniéndose en la chimenea, la cual parecía observarla desde su agujero sin fondo como sopesándola. La tía Gertrudis se agachó para mirar su interior, y preguntó si todavía funcionaba. Fue entonces cuando la pobre mujer fue absorbida por el hogar, como si unas enormes fauces la engulleran sin siquiera masticarla. Adela se llevó las manos a la cabeza y ahogó un gritito. Yo, instintivamente, di un salto hacia atrás. Al cabo de unos segundos, esa boca negra escupió un libro, profiriendo un eructito envuelto en una nube de cenizas.
Tras estar cinco horas sin atrevernos a nombrar lo sucedido, finalmente decidimos afrontar el tema. “¡Qué barbaridad!, cariño, ¿de dónde ha salido este monstruo?” “¿Será esta una habitación maldita que nos quiso ocultar el antiguo dueño, Adela?” “Pero mira, cariño, que el libro que ha salido de la tía Gertrudis parece interesante…” “Eh, Adela, ni se te ocurra abrirlo”. “Bueno, es que ya que está ahí…”
Continuamos con nuestra discusión hasta bien entrada la noche y finalmente decidimos que cerraríamos la biblioteca con llave y tomaríamos las máximas precauciones para que nadie accediera a lugar tan peligroso a partir de ese momento.
Sin embargo, una semana después, por accidente, se nos coló la tía Dolores al hacernos una visita inesperada. ¡No sé cómo consiguió entrar a la sala! Solo sé que fue englutida nada más arrodillarse frente a la chimenea y que de ella salió una obra impresa de lo más ilustrativa sobre la vida en la posguerra, época en la que había vivido. A los quince días fue el tío Jacinto, de quien surgió un libro muy interesante sobre el arte de la jardinería, la cual había sido su profesión. Tres días más tarde, por la noche, un ladrón se intentó colar por el hueco de nuestro hogar y al día siguiente descubrimos un ejemplar sobre las miserias y sinsabores de un hombre sin techo, con el que Adela y yo lloramos como si fuéramos niños viendo la película de Bambi otra vez. A la semana siguiente una rata (sí, resulta que teníamos ratas allí; bueno, realmente también en alguna otra parte de la casa que no frecuentábamos ni limpiábamos mucho, no voy a mentir) fue devorada por esta peculiar construcción y salió un tratado contra el maltrato animal y a favor del veganismo que nos convenció de llevar una vida sin consumo de seres vivos no vegetales.
Pese a que yo disfrutaba con esas nuevas lecturas, no me hacían ninguna gracia los despistes que habíamos tenido con la vigilancia de nuestro particular horno-devora-personas. ”Si esto sigue así, tendremos que deshacernos de esta chimenea. Estoy en contra de las construcciones que dan libros a cambio de vidas humanas”, así se lo dije a Adela. Ella me contestó que tampoco le gustaba ver gente “desaparecer”, pero que cómo íbamos a destruirla “así, sin más”. Que le daba pena. Que “a la pobre” igual lo que le pasaba es que tenía “simplemente hambre» y “unas necesidades” que no habíamos sabido atender. Que tenerla encerrada “en esas condiciones, aislada de todo” quizás no era el comportamiento que se esperaba de “nosotros, los responsables” de esta. “¿Y si le damos las sobras de la comida? Si con las ratas ha funcionado, con pollo quizás…”, me repetía con gran insistencia y mirándome fijamente, con ojos suplicantes y muy tristes, como si le fuera la vida en salvar a ese monstruo-come-gente. A lo que yo le recordaba que, después de haber leído el tratado a favor de comer solo plantas, ya no engullíamos ningún animal. “Igual podemos probar con cáscaras de plátano y peladuras de berenjena”, proponía entonces, riendo de manera descontrolada, como si esa solución tuviera algún tipo de lógica y así se pudieran terminar nuestros problemas. Ante lo cual, yo solo me callaba y me entraban escalofríos.
En el fondo, yo sospechaba que a ella, el bienestar de nuestro monstruo-quita-vidas no le preocupaba lo más mínimo, sino que lo que le pasaba a Adela era que le gustaba mucho (quizás demasiado) ese nuevo entretenimiento que le proporcionaba por las noches. Especialmente cuando comprobé que había nuevos títulos en la estantería: Cordelia (¿la vecina chismosa alemana de al lado no se llamaba así?), Sandalio (que el nombre del panadero de la esquina recién jubilado y el del título fueran el mismo era mucha coincidencia, ¿o no?), y Sonsoles (la quiosquera respondía a ese apelativo y yo desconocía una novela con ese título hasta aquel momento, además de que el quiosco llevaba unos días cerrado sin previo aviso).
Mi mente empezó a albergar todo tipo de ideas. ¿Habían sido simplemente un descuido nuestro que ese hogar glotón se hubiera zampado varias vidas humanas? ¿O solo había sido yo el que no había estado atento y Adela había provocado todos los accidentes para aplacar su nueva faceta oculta de… ávida lectora de “biografías”? (No se me ocurría una manera más suave de decirlo). Cuando le planteé la pregunta no me respondió. Empecé a desconfiar de ella y un recelo mutuo se instauró en nuestra vida de pareja.
Me echaba en cara mis ”excesivos remilgos” con lo que ella denominaba “el asunto de los libros” y yo le decía que se había vuelto “una mujer insensible” y “con pocos escrúpulos” cuando se trataba de leer literatura. Que era capaz de todo, “DE TODO”, por leer algo que la enganchara, aunque a veces ni siquiera fuera de calidad. A esto, ella respondía con lloros, repitiendo la palabra “insensible” más de veinte veces en diez minutos (una vez cada treinta segundos, lo calculé, aunque no soy un lince en matemáticas), para luego acercárseme y susurrarme al oído: “Ya cambiarás de opinión, ya”, y se echaba a reír. Lo que a mí en vez de parecerme gracioso como a ella, me producía un calambre en el estómago y hacía que me faltara el aire.
Mis sospechas de que Adela se había vuelto como una regadera (o de que simplemente ya lo había estado y no me había dado cuenta hasta entonces, todo podía ser) se acrecentaron cuando vi una invitación para celebrar una fiesta en mi casa y que, casualmente, se iba a llevar a cabo …¡en la biblioteca! ¡Y ese mismo día! ¡Eso era el colmo! ¡Esa chimenea no podía engullir más vidas humanas, por muchas obras de arte, algunas maestras, otras no (pues el tratado de jardinería era interesante pero tampoco era para echar cohetes, me atrevería a decir), que produjera! Eso iba a decirle a Adela cuando oí unas voces y unas risas. Procedían de la biblioteca. Con la respiración entrecortada, me acerqué.
Abrí justo la puerta para ver a Teresa, la única vecina del barrio que me constaba vivita y coleando últimamente (¿dónde se habrían metido los demás?), antes de desaparecer por el agujero traga-vidas. “¡Adela!”, grité, “¡esto no puede seguir así!”. No obstante, miré alrededor de la habitación y no la vi. En su lugar, se encontraba Ignacio, el último tío que me quedaba, y al que yo no aguantaba. Detrás de él estaba el capullo de mi jefe, que siempre quería llamar la atención delante de mi mujer; y mi cuñado, al que le gustaba mucho hacerme bromas pesadas en las comidas familiares. Además, allí había también una legión de gente con la que alguna vez me había sentido ofendido o había tenido alguna confrontación. No eran pocos. Y, sin embargo, no faltaba ni uno.
‒Cariño, ¿qué es lo que no puede seguir así? ‒ me preguntó desde el pasillo. ‒ ¿No te gusta la fiesta sorpresa que te he preparado?
Mientras decía eso se acercó a la puerta. La miré boquiabierto. Su sonrisa, triunfal, parecía decir: “Ya te lo dije, que te ibas a convencer. ¿A que ahora no tienes tantos reparos en conseguir libros de esta manera?”
Yo ya no sabía qué pensar. ¿Así me quería persuadir de continuar con ese sinsentido de los libros que se cobraban vidas humanas? ¿Quería comprar mi aceptación juntando a todos los elementos que me hubiera gustado eliminar del mapa en algún momento de mi vida? ¿Pensaba que la mejor solución a los problemas de uno era que se los comiera nuestro hogar? ¿O era, simplemente, una sincera declaración de amor de una completa loca de remate que creía que me haría feliz una sorpresa semejante? “Compartamos la felicidad de disfrutar de estas lecturas tan adictivas. Guardemos el secreto del poder oculto de este portento de la escritura”, creí leer en esos momentos de su mirada.
La verdad, es que era difícil saber qué pasaba realmente por su cabeza. Por la mía, sí: unas punzadas de dolor que me martilleaban. Solo quería que todo aquello acabara. Así que no me lo pensé dos veces. Me giré, miré a mi mujer, y le dije: “Sí, cariño. Me encanta”.
Y luego, antes de que su boca pudiera dibujar una sonrisa, una mueca, llorara o me abrazara, la cogí de los brazos, la empujé dentro del cuarto (junto con todos los tipos repelentes que había reunido) y cerré la puerta con llave, jurándome que a partir de ese momento destruiría yo mismo esa chimenea. Eso sí, antes me entretendría leyendo (¿muy a mi pesar?), una buena temporada.
Relato nominable al IV Premio Yunque Literario

Lucía Oliván Santaliestra:
Soy española. Me licencié en los estudios de Filosofía en la Universidad de Barcelona y en Traducción e Interpretación en la Universidad de Pau, Francia. Actualmente resido en Alemania, donde trabajo en un instituto de Secundaria como profesora de Lengua y Filosofía. Tengo relatos publicados en las revistas literarias Alborismos, Almiar, Bitácora de vuelos, Extrañas noches, El Narratorio, Letralia, Letras de Chile, Nagari, Monolito, Odisea Cultural y The Barcelona Review.
Algunos de mis microrrelatos han sido seleccionados para las Antologías Microterrores, La primavera la sangre altera e Inspiraciones Nocturnas, de la editorial Diversidad Literaria. También he sido ganadora del VI Concurso de Relatos «Antonia Ruiz Bujalante», del Primer Premio del VI Concurso Literario de Micronarrativa “Amando se entiende la gente” y del VII Concurso de Literario de Haikus “Un caleidoscopio de ideas”. He sido finalista en el XXIV Concurso de Relatos «Juan Martín Sauras» y en el VIII Certamen de Relatos “Pablo Olavide”.
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.