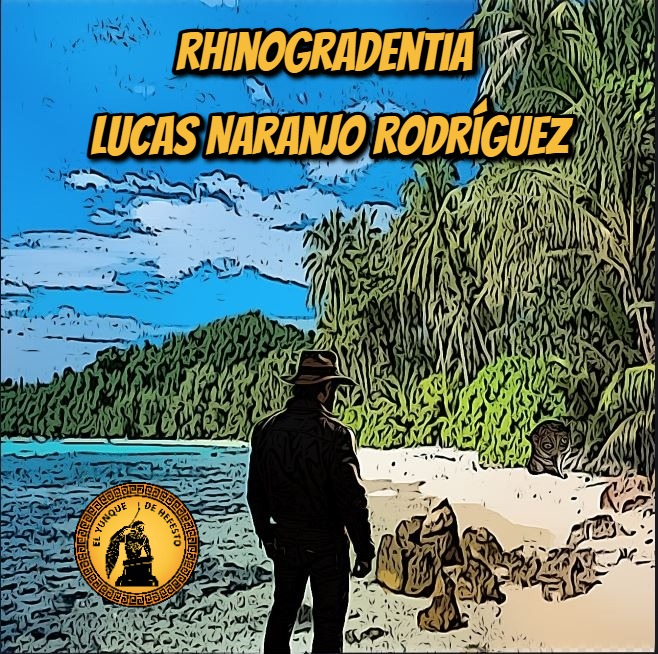
A quien corresponda,
Dicen que sabemos aún menos de las profundidades de nuestros océanos que del mismo cosmos. Hay que admitir que se trata de una afirmación osada, suponiendo que ni siquiera tenemos conocimiento empírico sobre la auténtica extensión de eso que llamamos espacio exterior. Sin embargo, nuestro propio planeta natal sigue suponiéndonos un reto pese al auge milenario de las civilizaciones. No es necesario sumergirse en los abismos del mar para encontrar mundos secretos y realidades aparentemente imposibles. Quizá haya quien dude de mis palabras, pero lo cierto es que nuestra ciencia aún no puede siquiera explicar los milagros que la superficie alberga. Aunque, teniendo en cuenta la terrible sucesión de hechos fatídicos que estoy a punto de narrar, puede que convenga emplear el pretérito perfecto simple.
Ocurrió a principios de década, después de recibir una nota de mi viejo amigo Einar Pettersson-Skämtkvist. El sueco llegó a ser capturado por los japoneses durante la guerra, pero escapó del campo de prisioneros en una balsa y arribó al lugar que nos concierne. Tuve la oportunidad de visitarlo algunos años después, en compañía de otros científicos a quienes consideraba la élite del estudio biológico. Éramos los herederos de Darwin, los mejores en nuestro trabajo, capaces de atenernos a la razón incluso cuando los principios de la teología se anteponían. Sin embargo, solo quedaron ruegos y maldiciones para expresar lo que encontramos allí.
El archipiélago de Ayayay se hallaba en los Mares del Sur, debajo de Japón, en mitad del Pacífico. Lo componían dieciocho islas de formación y escala dispar, todas ellas habitadas por nativos de piel morena y carácter manso. Nunca se había estudiado en profundidad aquel conjunto de tribus, por lo que nos fue imposible descifrar su compleja lengua. De hecho, ni siquiera vivieron para ver el ocaso de su paraíso perdido: tras siglos aislados de toda civilización y con un sistema inmunológico distinto al nuestro, tuvieron la mala suerte de descubrir (culpa del pobre desgraciado de Einar) lo que es un resfriado común. Se puede decir que su pacifismo los borró de la faz de la Tierra. Al fin y al cabo, si le hubieran arrojado una lanza a mi colega nórdico en lugar de estrecharle la mano, quizá aún disfrutaran del placer de la vida. Aunque, sopesando los siguientes acontecimientos, tal vez me esté precipitando con mis teorías.
Volviendo al asunto, aquellos nativos eran principalmente vegetarianos. Vivían de la recolección, elaborando jugosos banquetes frutales, ocasionalmente acompañados de pescado. No existía ninguna clase de ganado en las islas Ayayay, tampoco grandes depredadores que pudieran amenazar las poblaciones humanas. En cambio, las gentes insulares hablaban de una casta de criaturas como nuestra ciencia nunca habría podido concebir. En un principio me pareció un delirio, algo que, sumado al estrés postraumático de Einar, debía ser producto del imaginario colectivo de la isla. Sin embargo, cuentan que toda leyenda tiene sus raíces en una realidad aterradora. Soy un hombre escéptico pero con gusto por la aventura, y, por encima de todo eso, confío en mi buen amigo escandinavo. Quizá por eso no dudé en embarcar hacia el archipiélago, aun sabiendo que tal vez me llevara un gran chasco al arribar.
Y oh, no pude estar más equivocado.
Ayayay era un paraíso natural como nuestro planeta no había conocido desde los tiempos de Nueva Caledonia. Hablamos de una tierra vasta y rica en recursos, dadora de una vida que se había distanciado completamente de todo cuanto conocíamos. A través de sus múltiples paisajes bioclimáticos, desde húmedas arboledas hasta desiertos implacables, un género animal proliferaba contra todo pronóstico. Se registraron ciento ochenta y nueve especies pertenecientes a catorce familias distintas, todas descendientes de un mismo filo evolutivo tan antiguo que las categorizaba como auténticos fósiles vivientes.
Aisladas durante millones de años en el archipiélago, las formas de vida que denominamos rinogrados no se parecían a nada que hubiéramos estudiado con anterioridad. Nos encontrábamos ante la mayor maravilla con la que un investigador pudiera soñar, algo que hubiera desconcertado incluso a nuestro querido Charles Darwin. Su estudio de los pinzones de Galápagos había demostrado cuán versátil puede llegar a ser la selección natural, pero lo que teníamos ante nuestros ojos llevaba la lucha por la supervivencia hasta límites insospechados. De hecho, se puede incluso aseverar que, para los allí presentes, tal cosa dejó de estudiarse como una posibilidad biológica.
Los rinogrados eran, en su absoluta mayoría, animales de tamaño reducido. Ninguno superaba los treinta centímetros, similares por su pelaje y comportamiento a algunos roedores. Sin embargo, existía un rasgo anatómico que los separaba radicalmente de cualquier otro mamífero: su nariz. Aunque claro, aquel término parecía resultar inadecuado. Decidimos acuñar uno nuevo (nasorio) que hiciera justicia al órgano externo que volvía al género tan sorprendente.
Aquellos seres habían desarrollado sus apéndices nasales de tal manera que, en varias de sus especies, funcionaban como medio principal de locomoción. Algunos poseían un único nasorio (los llamamos monorhinae), empleado para desplazarse a fuerza de brincos o como una suerte de planeador; otros habían evolucionado con un apéndice dividido en múltiples cuerpos (polirhinae), usados como tentáculos que colocaban al ejemplar en posición oblicua tanto para el desplazamiento como para la alimentación y reproducción.
Pero aquello no acababa allí, desde luego que no. A través de las múltiples familias, los nasorios habían evolucionado para servir como taladradoras de carne y hueso, cebos de pesca al estilo de ciertos peces abisales o incluso como instrumentos sonoros. Los rinogrados parecían no conocer fronteras, siendo capaces incluso de depredarse mutuamente o parasitar a otras especies como garrapatas mamíferas. Estoy convencido de que ni siquiera rascamos la superficie durante aquellos siete años de actividad en la isla. Cuántas especies debieron quedar pendientes de descubrir, auténticas reliquias de tiempos pasados que podrían haber revelado tanto como para dejar en evidencia nuestra ignorancia. Sigo lamentando profundamente lo que ocurrió aquel día, aquello por los que ningún biólogo pudo hacer nada. Me apena casi tanto como la ausencia de pruebas fehacientes más allá de nuestra palabra, algo que, como ha quedado demostrado, no basta para vencer el escepticismo de un mundo que cree haberlo visto todo.
Naturalmente, nuestra pasión nos cegó. Al término de la guerra, llegamos a sentir los temblores causados por las dos bombas atómicas arrojadas sobre Japón. Sin embargo, ese fue el menor de nuestros problemas.
Tras su victoria, Estados Unidos decidió hacer lo que mejor suele dársele: usar otros territorios de menor relevancia geopolítica como conejillos de Indias. La gran potencia de Occidente hizo estragos en el archipiélago nipón, pero todo sufrimiento allí resultó insignificante en comparación con el destino que aguardaba a las islas Ayayay. Se avecinaba una era atómica, tiempos de confrontación silenciosa contra una Unión Soviética en su apogeo, y el presidente Truman no podía quedarse atrás. ¿Qué mejor lugar para probar sus nuevos juguetes que la inmensidad del océano, donde nadie pudiera caer víctima de la radiación? Nadie, claro, excepto los seres más maravillosos que este mundo caído en desgracia haya conocido.
Como es lógico pensar, ninguna de las ciento ochenta y nueve especies conocidas de rinogrados sobrevivió al impacto. El bombardeo fue tal que de las islas Ayayay, relativamente pequeñas y situadas al nivel del mar, no quedó nada. Las aguas tóxicas se las tragaron, borrando para siempre hasta la última roca sedimentaria que alguna vez sostuvo un paraíso en miniatura. Se perdió todo recuerdo, se borró una historia que había tardado eones en consolidarse. Nuestras investigaciones se desvanecieron de la noche a la mañana con una nube negra, eliminando no solo el trabajo de casi una década, sino también algo que nunca volvería a ver la luz del sol.
Temerosos de lo que pudiera ocurrir si llegara a oídos de ciertas personas, habíamos mantenido la existencia de los rinogrados en secreto durante siete años. Sin embargo, nos arrepentimos de nuestra decisión tan pronto como comprendimos que mi bloc de notas se había convertido en nuestro último fundamento. Tratamos de divulgar ese conocimiento al volver a Europa, pero nadie en la comunidad científica nos creyó. Nos llamaron locos, ridiculizando nuestro estudio como una broma de mal gusto, y a la mayoría nos desterraron de nuestras facultades. Con tal de recuperar su prestigio, algunos de mis colegas afirmaron falsamente que, en efecto, se trataba de un divertido juego de especulación científica, poco más que una novela de ficción.
Pero yo nunca pude aferrarme al engaño. Parte de mí aún deambula por las selvas y los páramos de las islas Ayayay, en compañía de unos seres cuya majestuosidad nunca fue digna de la bajeza del hombre. Relegado al olvido, mi publicación convertida en objeto de burla para toda la comunidad, asumo que me llevaré tan grandioso secreto a la tumba. Si alguien lee esta carta, puede considerarse afortunado. Para este pobre anciano, supondrá un consuelo saber que el conocimiento no muere con él, aunque el legado de toda la vida que no pudo salvar de su propia especie nunca dejará de desangrar su corazón.
Atentamente,
Profesor Harald Stümpke.
Relato nominable al III Premio Yunque Literario

Lucas Naranjo un escritor español apasionado de la fantasía, el terror cósmico y los superhéroes. Ha publicado relatos para las Antologías Orgullo Zombi 2021, Visiones 2023 y Discanectados, y las revistas Tártarus e Historias Pulp. Ha sido premiado en concursos como el Certamen Literario Rectora Rosario Valpuesta de Dos Hermanas y ‘Nun Recuncho da Memoria’ de la asociación AFAGA Alzheimer. El pasado año 2023 autopublicó una novela en Amazon, ‘La magia NO se puede
capitalizar’, disponible en tapa blanda y formato e-book.
Podéis encontrar a Lucas Naranjo en Twitter como: @sangretano
¿Te ha gustado este relato? ¿Quieres contribuir a que nuevos talentos de la literatura puedan mostrar lo que saben hacer? ¡Hazte mecenas de El yunque de Hefesto! Hemos pensado en una serie de recompensas que esperamos que te gusten.
También puedes ayudarnos puntualmente a través de Ko-fi o siguiendo, comentando y compartiendo nuestras publicaciones en redes sociales.










☢️